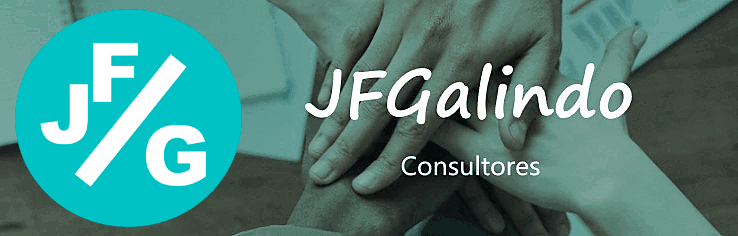La lucha silenciosa del sureste frente al terror que llegaba del mar
Durante los siglos XVI y XVII, las tranquilas costas del Levante español —especialmente la comarca de Cartagena y sus pueblos vecinos— vivieron bajo la sombra constante de un enemigo que no venía por tierra, sino desde el horizonte marino: los piratas berberiscos y las incursiones vinculadas a moriscos sublevados.
La amenaza era real, constante y cruel. Las campanas de alerta no repicaban por guerra declarada, sino por desembarcos furtivos, saqueos, incendios y, sobre todo, secuestros. El objetivo era tan claro como terrorífico: robar, saquear y capturar personas para esclavizarlas en los zocos de Argel, Túnez o Estambul.
El enemigo desde el mar
Los piratas bereberes, apoyados muchas veces por el Imperio Otomano, acechaban el litoral del sureste con impunidad. Desde las playas de El Portús hasta Cabo Tiñoso, pasando por Mazarrón, La Azohía o Isla Plana, las incursiones eran rápidas y sangrientas.
Se ocultaban en pequeñas calas, esperaban a que los labradores regresaran a casa o a que los pescadores se internaran en el mar, y entonces atacaban las aldeas, robaban todo lo que encontraban y secuestraban a sus habitantes.
Los moriscos, musulmanes convertidos a la fuerza tras la Reconquista, eran vistos con recelo y en algunos casos colaboraban con los berberiscos, sirviendo de informantes o apoyo logístico. Todo esto generó una tensión cultural, religiosa y política que acabaría explotando con la expulsión definitiva de los moriscos en 1609.
Torres como ojos del mar
Ante esta amenaza, la respuesta fue ingeniería, organización y vigilancia. El litoral cartagenero fue protegido con una red de torres vigía, atalayas costeras construidas con piedra, barro cocido y cal, muchas veces en lugares remotos y elevados. Desde ellas se podía divisar cualquier vela sospechosa en el mar.
Una vez avistado el peligro, los vigías encendían fuego por la noche o humo durante el día, lo que activaba un sistema de señales encadenadas que llegaba hasta el interior, a pueblos y villas alejadas del mar.
Entre las torres más emblemáticas del litoral cartagenero destacan:
- La Torre de Santa Elena en La Azohía, mandada construir por Felipe II.
- La Torre de San Antonio en Cabo de Palos, diseñada por el ingeniero Juan Bautista Antonelli.
- La Torre de los Caballos en Bolnuevo, Mazarrón.
- La Torre de Cope, ya más hacia el litoral de Águilas.
Estas construcciones eran la última esperanza antes del saqueo. Un par de soldados, a veces un vigía y su familia, dormían en sus entrañas. Eran los guardianes anónimos de todo un pueblo.
Una defensa popular
Pero la defensa del litoral no fue solo cosa de reyes y arquitectos militares. Fue también, y sobre todo, una lucha del pueblo.
Pescadores, agricultores, pastores y ganaderos aprendieron a vivir atentos, con los oídos afinados a cualquier sonido extraño del mar. Muchos pueblos del interior organizaban milicias populares que bajaban al litoral si la torre encendía fuego. Los escasos soldados reales no daban abasto, y fue el coraje vecinal lo que evitó que muchas aldeas fueran arrasadas.
En Cartagena se llegó incluso a armar galeras pequeñas con patrullas locales que vigilaban la costa, y los concejos de la comarca repartían entre los vecinos la obligación de vigilar y mantener armamento en condiciones.
Las heridas del saqueo
La historia recuerda especialmente la incursión de Mazarrón en 1571, cuando un grupo de piratas desembarcó de madrugada y logró saquear el pueblo. El episodio terminó con decenas de personas capturadas y llevadas a África.
También en Puerto de Mazarrón, en 1585, los bereberes prendieron fuego a una iglesia y asesinaron a los vecinos que no pudieron huir.
Las costas del sureste eran presa fácil para piratas como el temido Dragut, corsario turco que sembró el terror desde Valencia hasta Cartagena. En muchos casos, las familias no volvieron a ver a sus seres queridos, a menos que alguna orden religiosa —como la de los Mercedarios— pagara un rescate para liberarlos.
Un paisaje marcado por el miedo y el coraje
Caminar hoy por los acantilados de La Azohía, mirar hacia Cabo Tiñoso o detenerse ante las ruinas de una torre es asomarse a siglos de resistencia.
No fueron castillos de cuento, sino baluartes de advertencia. No fueron guerras heroicas de ejércitos regios, sino batallas silenciosas libradas por pastores, labradores y madres que protegían a sus hijos mientras huían monte arriba.
Cartagena y su comarca, desde las sierras del interior hasta la orilla del mar, supieron organizarse y resistir, sin que el olvido empañe su memoria.
Las torres siguen ahí, como cicatrices en la roca, como faros mudos que todavía vigilan… no ya por miedo, sino por memoria.