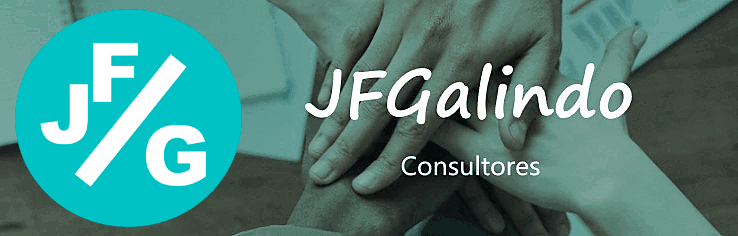El alba despuntaba en el campo de Cartagena cuando la abuela encendía el fogón de leña.
Un resplandor anaranjado comenzaba a tintar las paredes ennegrecidas por el humo de tantas comidas cocinadas a fuego lento. El aroma a leña quemada se mezclaba con la brisa que llegaba desde el mar, trayendo consigo la esencia salina de la costa cercana.
Sobre la mesa de madera rústica, aún con las marcas del uso diario, descansaban los ingredientes frescos del huerto.
Alcachofas recién cortadas del bancal, aún con su tallo cubierto de rocío; un manojo de ajos tiernos, desprendiendo su fragancia característica; una cebolla grande, curtida por el sol de la Región del Sureste, y un tomate maduro, rojo y carnoso, que apenas hacía unas horas había sido recogido de la mata.
Todo estaba dispuesto para preparar una de esas comidas humildes pero llenas de sustancia, el plato que tantas generaciones habían disfrutado en los hogares cartageneros: lentejas con verduras y alitrias.
La abuela, con sus manos curtidas por los años, comenzó la faena. Las alcachofas eran limpiadas con esmero, sus hojas más duras retiradas, dejando solo el tierno corazón que después sería frotado con limón para evitar que ennegreciera. La cebolla y el tomate se rallaban con paciencia en un cuenco de barro, mientras los ajos tiernos eran pelados con destreza.
En el viejo puchero de hierro fundido, brillaba un generoso chorro de aceite de oliva, ese tesoro dorado que los olivares que el campo de Cartagena ofrecía cada temporada.
Cuando el aceite comenzó a chisporrotear, la abuela dejó caer los ajos tiernos, las alcachofas y los trozos de pimiento rojo. El crepitar de las verduras sobre el fuego era una música conocida, el sonido de cada mediodía en las cocinas humildes de Cartagena.
Con una cuchara de madera, removía lentamente los ingredientes, esperando ese punto dorado antes de añadir la cebolla rallada. Poco a poco, el sofrito tomaba cuerpo y color, impregnando la casa con su fragancia.
Entonces, llegó el turno del tomate, que al contacto con el calor se deshacía en un puré espeso, enriqueciendo la base del guiso con su dulzura natural. Fue entonces cuando la abuela sacó un pequeño tarro de barro de la alacena y, con precisión, espolvoreó una cucharadita de pimentón dulce, ese condimento tan nuestro, que aportaba un matiz rojizo y un aroma inconfundible.
Mientras el sofrito terminaba de cocinarse, las lentejas esperaban en una olla de barro, remojadas desde la noche anterior, listas para absorber todos los sabores del huerto. Con manos firmes, la abuela las cubrió con agua fresca del aljibe y volcó sobre ellas el sofrito con las patatas troceadas, el laurel y una cabeza de ajos partida por la mitad.
El fuego crepitaba, y el guiso comenzó su lenta transformación. No había prisa, el tiempo era un ingrediente más en la cocina de entonces. Desde la ventana, el viento traía el sonido de los carromatos que bajaban del campo a la plaza del mercado, donde las mujeres charlaban sobre el precio del pescado y los jornaleros discutían sobre la última jornada en las minas de La Unión.
Cuando las lentejas estaban casi a punto, la abuela añadió las alitrias, ese pequeño toque que convertía el plato en una comida reconfortante y saciante. También machacó en el mortero unos granos de pimienta negra, esparciendo su perfume sobre el puchero antes de removerlo con cuidado. Un último hervor y, tras unos minutos de reposo, el plato estaba listo para ser servido.