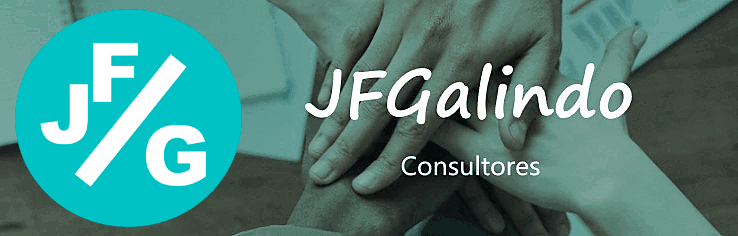Cartagena no nació, Cartagena fue elegida.
Desde el principio de los tiempos, Dios mismo dispuso sus límites, marcando con el filo del horizonte la comarca natural del Campo de Cartagena.
El Mar Mayor y el Mar Menor, dos espejos que reflejan su destino. La Sierra Minera, fértil en riquezas, sudor y sacrificio. La Muela, Carrascoy y el Gallo, murallas de piedra que la resguardan como centinelas ancestrales. No existe en la tierra un dominio más claro y perfecto, ni una geografía más definida. No fue el hombre quien decidió su grandeza; fue la naturaleza misma y la voluntad de dios, la que la hizo única e inconfundible.
Antes de que las civilizaciones escribieran sus nombres en la historia, ya caminaba por estas tierras el primer hombre conocido de Cartagena, el Homo Erectus Mastienensis, que habitó más allá de las murallas futuras, mucho antes de que Mastia alzara sus primeras defensas.
Mastia, ciudad primigenia, secreta y mítica, halló su grandeza en el abrazo de su bahía. Fenicios y griegos buscaron su refugio, pero fue Cartago quien la hizo suya, cimbrando en ella su legado, dándole un nuevo nombre, Carthagova, que resonaría en la historia. Asdrúbal la vio como su joya, Aníbal la tuvo como su tesoro, y Roma, al encontrarla, supo que debía arrebatarla.
Roma llegó y no dudó. No podía existir en Hispania una ciudad más digna de ser provincia que Cartagena. Así lo entendió Escipión, que, con genio militar y destino de leyenda, la tomó en un solo día y la elevó a la gloria de la Colonia Urbs Iulia Nova Carthago, concediéndole su estatus de capital en la administración romana. Desde sus murallas se dirigieron legiones, desde su puerto partieron conquistas, desde su suelo se escribió la historia de Hispania.
Pero la historia es cruel con los grandes pueblos, y Cartagena conoció la traición mucho antes de que el viento del olvido intentara arrastrarla. No bastó con la caída de Roma, ni con los embates de vándalos y bizantinos. Cuando la fe cristiana floreció en estas tierras, Cartagena fue su cuna episcopal, su primera sede, el corazón de la fe en el sureste.
Y fue entonces cuando Sancho, el infame, traicionó su propia sangre. Con un decreto frío y un acto sin justicia, trasladó el Obispado de Cartagena a la ciudad que duerme tras las montañas, arrebatándole lo que la historia y la fe le habían concedido. Pero Cartagena no calló, sus piedras lloraron, pero no se rindieron, y su espíritu quedó intacto, esperando su momento, como siempre lo ha hecho.
Siglos después, cuando la nación española se reconfiguraba entre luces y sombras, la provincia de Cartagena resplandecía, doblemente grande, por mar y por tierra. Su puerto era su escudo, su territorio era su fortaleza. Pero un afrancesado, un tal Burgos de apellido, empuñó la pluma como si fuera espada y, con una firma, borró de los mapas lo que ni el tiempo ni la guerra habían podido arrebatar.
Sin embargo, Cartagena no se rinde. Nunca lo ha hecho, ni siquiera cuando la injusticia la ha golpeado con más fuerza. Y cuando llegó la Revolución, cuando los pueblos de España se alzaban por su libertad, Cartagena no dudó. En 1873, en un acto de rebeldía sin igual, nació el Indómito Cantón de Cartagena. Aquí, donde siempre se ha luchado por la justicia, el pueblo se levantó para exigir su derecho, su soberanía, su dignidad. Durante meses resistió, mientras los cañones enemigos la castigaban y sus gentes defendían cada piedra. Cayó el Cantón, pero no cayó Cartagena. Porque Cartagena no muere, Cartagena renace.
Y como el Ave Fénix que habita en sus entrañas, de cada piedra destruida se alzó otra más bella, de cada ruina surgió una ciudad más esplendorosa. En el siglo XIX, con el latido del modernismo, Cartagena se vistió de gala y mostró al mundo su rostro más hermoso. Casas de hierro forjado, balcones que acariciaban el aire, edificios de colores vibrantes que resplandecían con la luz del Mediterráneo. Las mismas calles que un día vieron rodar la pólvora y la sangre, ahora se adornaban con arte y belleza.
Cartagena es así: no se doblega, no se apaga, no se olvida.
No somos un recuerdo, somos una verdad inmutable, somos puerto, muralla y mar. Somos los que arrancamos riquezas de la roca, los que surcamos las olas, los que defendimos cada piedra con nuestra sangre. Somos la capital que nadie quiso perder, la perla que los imperios codiciaron, la ciudad que el tiempo no ha podido borrar.
Por mucho que los hombres intenten cambiar lo que es eterno, Cartagena seguirá siendo lo que ha sido desde el principio de los tiempos: una capital por derecho, una ciudad que no necesita que le concedan su grandeza, porque la lleva impresa en su esencia, en su tierra y en su historia.