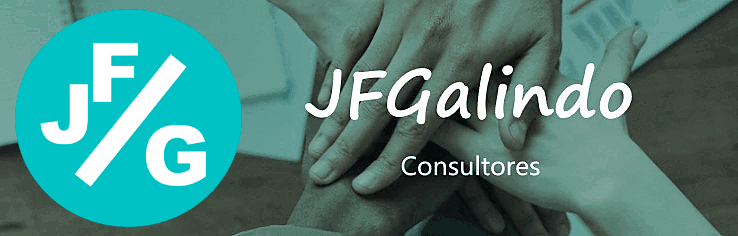Una ciudad que late con el mar.
Cartagena, ciudad de historia milenaria y corazón de hierro fundido entre murallas, batallas y puertos, vivió un día clave el 1 de julio de 1749. Aquel día, comenzó la construcción de uno de sus edificios más nobles y útiles: el Hospital de Marina, junto a la Muralla del Mar.
La Armada Española, que ya había convertido a Cartagena en una de sus bases estratégicas del Mediterráneo, necesitaba un gran centro sanitario propio para atender a sus marineros, soldados y oficiales. Hasta entonces, los hospitales existentes —Santa Ana, el de Penados o el Santo Hospital de Caridad— eran insuficientes para el volumen y la especificidad médica que requería la vida en el mar y la guerra.
Una obra monumental al servicio de la vida.
El diseño se encomendó al ingeniero militar Sebastián Feringán, artífice de otras joyas del siglo XVIII cartagenero. El Hospital de Marina fue proyectado con visión de futuro y precisión funcional. Su construcción se alargó trece años, completándose en mayo de 1762, días después del fallecimiento de Feringán. La firma final fue responsabilidad de su colega Mateo Vodopich.
La construcción costó 8.924.863 reales sufragados por la Corona, y se levantó con sillares de piedra tabaire, muros de un metro de espesor, tres plantas y dos patios interiores porticados. Tenía incluso una poterna directa al mar, que facilitaba el acceso de heridos desde las embarcaciones.
Contaba inicialmente con 1000 camas, aunque en tiempos de epidemia y guerra llegó a acoger a más de 4000 pacientes, e incluso 9000 durante la fiebre amarilla de 1804. En sus dependencias se encontraban quirófanos, cocinas, botica, oficinas, dormitorios, salas de oficiales y zonas de aislamiento. Todo pensado para servir a quienes daban su vida por la patria.
Testigo de guerras, epidemias y esperanza.
Durante más de siglo y medio, este hospital fue la columna vertebral de la sanidad militar en el sureste español. Desde aquí se atendieron heridas de guerra, amputaciones, cirugías de urgencia, enfermedades tropicales y partos de mujeres de militares. También fue un centro logístico durante la Guerra del Cantón (1873-74), una de las páginas más duras de la historia de Cartagena.
Por sus galerías pasaron marineros de todos los rincones del imperio, regimientos de Infantería, tropas coloniales y civiles en situación de emergencia. Fue centro de vacunación masiva, de atención a náufragos, de apoyo a expediciones, y, sobre todo, un refugio donde se combatía a la muerte con vocación, ciencia y compasión.
El principio del fin: abandono y silencio.
Pero los tiempos cambiaron. A partir de los años 70 del siglo XX, la sanidad militar española inició un proceso silencioso de desmantelamiento y reducción de estructuras. Poco a poco, el hospital fue perdiendo personal, especialidades y capacidad.
En 1983, la Armada abandonó definitivamente el edificio, que permaneció cerrado y en deterioro durante más de una década. Hubo saqueos, incendios y promesas incumplidas. Cartagena asistía impotente a la ruina de una de sus construcciones más queridas.
Una segunda vida: de hospital a universidad.
Pero la historia no terminó en ruinas. En 1999, el edificio fue rehabilitado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y pasó a albergar la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.
Hoy, el antiguo Hospital de Marina es parte del Campus Muralla del Mar, junto a otros edificios históricos como el Cuartel de Antigones. Sus pasillos, donde un día sonaban gemidos y voces médicas, hoy rebosan conocimiento, ciencia e ilusión juvenil.
Los estudiantes de la UPCT tienen el privilegio de formarse en un entorno incomparable, rodeados de historia, mirando al puerto, caminando por patios donde antaño se curaban cuerpos y ahora se cultivan ideas.
Es un ejemplo de cómo el patrimonio puede tener futuro si hay voluntad, respeto y visión.
La desaparición de los hospitales militares: un coste que paga el Estado.
Lo ocurrido con el Hospital de Marina no fue un hecho aislado. A lo largo de las últimas décadas, España ha cerrado la mayoría de sus hospitales militares, desde Cádiz hasta Zaragoza. Las instalaciones fueron abandonadas, vendidas o reconvertidas sin una política nacional clara de conservación o sustitución.
A cambio, se adoptó un modelo de externalización sanitaria para los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias. A través de convenios con aseguradoras privadas, el Estado deriva a estas compañías la atención médica a cambio de millonarios pagos anuales.
Esto ha supuesto:
- Un alto coste económico para las arcas públicas.
- Pérdida de control sobre protocolos, prioridades y personal.
- Ineficiencia en la atención a situaciones específicas como misiones, accidentes o desplazamientos.
- Desvinculación emocional y funcional entre el militar y su sistema sanitario.
Aquello que fue creado como un servicio directo, eficaz, con identidad y vocación, ha sido sustituido por un modelo mercantilizado y disperso, que trata la salud del personal militar como un cliente más.
Un cierre que no puede repetirse.
Hoy celebramos la efeméride de un hospital que sí encontró una nueva vida, gracias al impulso de una universidad joven que lo llenó de futuro. Pero no podemos cerrar los ojos ante otra realidad más reciente:
El actual Hospital Naval de Cartagena, inaugurado en el siglo XX en la carretera de Tentegorra, se encuentra hoy cerrado y sin uso definido. Un hospital moderno, donde han nacido miles de cartageneros, muchos de ellos hoy jóvenes o adultos que recuerdan sus primeros días entre sus muros.
¿Se repetirá la historia? ¿Se dejará morir otro edificio que aún puede servir a Cartagena? ¿O se le dará un uso digno, social, cultural o educativo, al servicio de la ciudad y sus generaciones futuras?
Porque los edificios, como los recuerdos, merecen más que el olvido. Y Cartagena no puede permitirse otra pérdida.