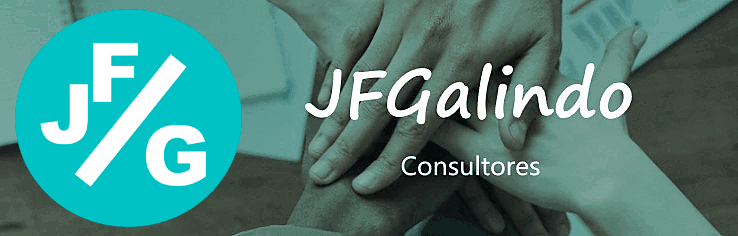La cocina de 1900 era un refugio de aromas y calor, un lugar donde las manos de la abuela transformaban lo sencillo en maravilloso. En la penumbra matutina, la vieja alacena crujía al abrirse, mostrando los tesoros humildes de siempre: pan duro, leche, azúcar, canela y un par de huevos frescos, aún con el rastro de paja de las gallinas del corral.
La abuela, con su moño apretado y su delantal remendado, tenía una sonrisa traviesa. Sabía que en la casa ya se empezaba a respirar la impaciencia. Los niños se asomaban de vez en cuando a la puerta de la cocina, con los ojos brillando de expectativa y las barrigas cantando su impaciencia. Porque las torrijas, esas rebanadas de pan doradas y dulces, eran el verdadero anuncio de que la Semana Santa había llegado.
Sobre la mesa, el pan cortado en rodajas gorditas esperaba su turno. No era un pan cualquiera, sino una barra candeal, de esas con la corteza crujiente y el interior esponjoso, perfecta para absorber la leche como un abrazo. La abuela tomó un cazo y vertió en él un litro de leche, dejándola caer con suavidad, como si no quisiera perturbar el silencio de la mañana. Añadió azúcar, una rama de canela y la piel del limón, que desprendió con destreza, evitando el amargor de la parte blanca.
El fuego de la vieja cocina económica crepitaba, y la leche empezó a murmurar, soltando burbujas perezosas. La abuela removía con una cuchara de madera, un movimiento lento y constante, como quien mece un recuerdo. Cuando la leche estuvo lista, la dejó enfriar, tapada con un paño blanco. “Que repose”, dijo, como si la leche necesitara un rato de paz antes de cumplir su destino.
Con las manos firmes y el corazón contento, la abuela sumergió las rebanadas de pan en la leche perfumada. “Hay que esperar”, susurró, aunque nadie estaba escuchando. Y así, el pan se quedó allí, flotando en su baño dulce, absorbiendo la esencia de la canela y el limón.
Mientras el pan bebía la leche, la abuela batió los huevos con el vigor de quien sabe que cada plato tiene su secreto. El aceite de oliva, en una sartén profunda, comenzó a chisporrotear, impaciente. Las torrijas, una a una, se dejaron cubrir por el huevo batido y luego se sumergieron en el aceite caliente. El sonido del pan friéndose era música para el hogar. La abuela las volteaba con cariño, dejando que se doraran por ambos lados hasta alcanzar ese tono dorado que prometía suavidad por dentro y un ligero crujido al morder.
Una vez escurridas en papel secante, llegó el toque final. En un plato hondo, la abuela mezcló azúcar con canela molida, un polvo mágico que envolvía cada torrija con su
dulzura. Las rebozó con manos expertas, dejando que el azúcar se fundiera con el calor y que la canela dejara su rastro de aroma en cada bocado.
El momento había llegado. Los niños, que ya no podían disimular más, se arremolinaron alrededor de la mesa. La abuela, fingiendo un gesto serio, ofreció la primera torrija al más pequeño. Él, con las manos torpes y los ojos enormes, dio un mordisco y se quedó en silencio. Y entonces sonrió, y la abuela supo que había acertado, que las torrijas seguían siendo ese puente dulce que unía el presente con el pasado.
El resto de la familia se unió al festín, cada uno saboreando las torrijas a su manera. Algunos con fruta fresca, otros tal cual, sin añadidos. Pero todos compartiendo el mismo silencio agradecido, ese que solo se da cuando la comida habla y el corazón escucha.
Ingredientes:
- Pan para torrijas en rebanadas – 20
- Leche – 1 litro
- Azúcar – 100 g
- Canela en rama – 1
- Aceite de oliva – 1 litro
- Huevos – 2
- Azúcar para rebozar
- Canela molida para rebozar
- Ralladura de limón