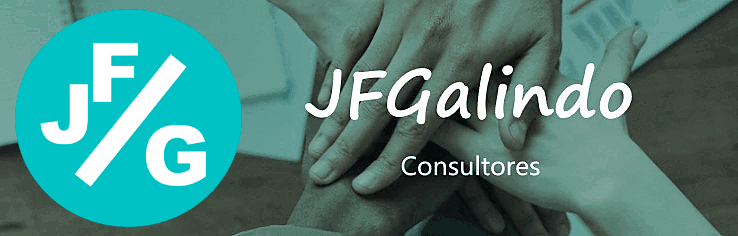“Cuando el cielo se enfada, el alma se reconcilia con la lumbre” — decía siempre la abuela.
Aquella mañana, el repiqueteo suave de las gotas contra los cristales viejos del ventanuco fue lo primero que despertó a Luisito. El niño, de apenas siete años, corrió descalzo hasta la cocina, como si supiera lo que iba a encontrar.
—¡Abuela! ¡Está lloviendo! —gritó con los ojos llenos de chispa.
—¡Entonces ya sabes lo que toca! —respondió ella con una sonrisa pícara mientras atizaba el fuego de la chimenea—. Día de lluvia… ¡día de migas, mi alma!
La cocina olía a madera mojada y a historia viva. Los azulejos azules reflejaban el vaivén de la llama, y en la gran sartén de hierro fundido, el aceite comenzaba a murmurar secretos.
Sobre la mesa de pino, la abuela tenía ya los ingredientes sagrados: harina de trigo duro, longaniza roja y blanca, panceta, una cabeza de ajos aún con su vestido puesto, sal y un jarro de agua del pozo.
—Ven, Luisito, hoy tú vas a ser mi pinche. Pero antes, lo primero es el respeto: a los ingredientes, al tiempo… y al estómago que espera.
Con manos sabias, tomó los ajos sin pelar y les hizo un corte en mitad, como quien abre un libro por su página preferida. Luego, troceó con destreza las longanizas y la panceta, que parecían rubíes y nácares sobre la madera.
El aceite ya estaba listo. Lo supo sin reloj, porque la abuela no medía el tiempo: lo sentía. Sofrió los ajos con cuidado, dorándolos solo por fuera. Cuando olieron “a campo y madre”, los retiró con mimo.
Después, en el mismo aceite, las longanizas y la panceta chisporrotearon como si celebraran algo. Luisito se tapó los oídos al principio, pero luego observó con asombro cómo se doraban los trozos, que luego fueron a hacer compañía a los ajos en un plato esmaltado.
Entonces vino la parte mágica: la harina. La volcó en la sartén, junto a un pellizco de sal, y fue añadiendo agua, poca a poco, con la delicadeza con la que se riega un recuerdo. No debía quedar sólida ni hacer grumos, y eso lo sabía bien la rasera de hierro, que no paraba de girar.
—Hay que partirlas, moverlas, domarlas —decía la abuela, con ritmo y constancia—. Como a la vida, que, si no la remueves, se te apelmaza.
Las migas comenzaron a formarse: pequeñas nubes doradas que iban soltándose y bailando en la sartén. El olor era tan sabroso que incluso la gata se asomó por la puerta, fingiendo que tenía frío.
Cuando las migas estuvieron sueltas y crujientes, la abuela añadió los “tropezones”: ajos, longaniza y panceta, que se reencontraban con la masa como viejos amigos en una tertulia de lluvia.
Un último meneo, y las migas quedaron listas, perfumadas con nostalgia y un poco de humo.
Sentados junto al fuego, Luisito, la abuela, y hasta la gata, compartieron aquel manjar de días grises, que sabía a campo, a infancia, y a todo lo que en la vida se cuece despacio.
—¿Sabes, abuela? Cuando yo sea mayor… haré migas cada vez que llueva.
Ella sonrió y le acarició el pelo.
—Y cuando no llueva también, hijo. Porque hay días secos que solo se curan con lo que cocina el alma.