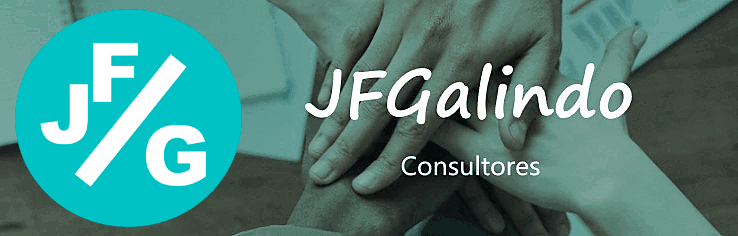(Historia, arte y olvido de una industria que vistió de porcelana a la ciudad Modernista)
Entre el barro y el fuego nació una historia.
Cartagena, a mediados del siglo XIX, era una ciudad que ardía de vida.
El puerto bullía con vapores y goletas; los talleres, los fundidores, las minas del Llano del Beal y las huertas del Campo de Cartagena daban alimento y materia al porvenir. En ese marco, la ciudad quiso también vestirse de refinamiento: vajillas decoradas, lozas finas, tazas con reflejos de luna…
Así nacieron las dos fábricas que darían brillo y carácter a nuestra historia industrial: La Amistad y La Cartagenera.
Décima inicial
En Borricén, entre arcillas,
la esperanza se encendió,
el barro se transformó
en arte, luz y vajillas.
Manos curtidas, sencillas,
obreros de fe y tesón,
hicieron del corazón
su torno y su melodía,
y fue el barro, cada día,
promesa de una ilusión.
II. Los fundadores y su linaje
La Amistad (1842–1893)
En el año 1842 se firmó el contrato de fundación de la Fábrica de Loza La Amistad, situada en el paraje de Borricén, en la diputación de Alumbres.
Sus promotores fueron Mateo Frates, propietario de tierras con barro de gran calidad; Simplicio Maestre de San Juan, hombre ilustrado y de inquietud industrial; y un grupo de inversores de peso: Estanislao Rolandi e hijos, Antonio Sixto, y los hermanos Juan y Tomás Valarino, de origen genovés, afincados en Cartagena desde hacía décadas.
Los Valarino eran una familia de comerciantes y navieros, vinculados a la exportación minera y al vidrio de Santa Lucía.
Su visión cosmopolita aportó técnicas inglesas y maquinaria de estampación que, por entonces, sólo usaban las grandes fábricas de Alcora o San Mamés.
Rolandi, de ascendencia italiana, provenía del comercio de ultramar y participaba también en sociedades metalúrgicas.
Todos ellos compartían un sueño:
dar a Cartagena una industria artística que la colocara al nivel de las ciudades más avanzadas de Europa.
Quintilla del origen
Valarino y Maestre un día
con Frates sellan contrato,
Rolandi une su legado
al barro que el sol vestía;
y en Alumbres, Dios soplaba.
III. Implantación y estructura industrial.
La Amistad se levantó sobre una hacienda del término de Alumbres, donde las arcillas blancas eran abundantes y el agua, accesible.
Allí se construyeron hornos de doble cámara, almacenes, naves de torneado, secos al aire libre y viviendas para los obreros.
Borricén se convirtió en un polígono fabril pionero, antes de que la palabra existiera.
Su cercanía al puerto de Santa Lucía facilitaba la llegada de carbón inglés, pigmentos y esmaltes importados, así como la exportación de productos terminados.
El clima seco del Campo de Cartagena era ideal para el secado natural de las piezas, reduciendo costes y riesgos.
Décima del lugar.
En Borricén, viento y sol,
secaban la loza al día,
el barro era melodía
que el torno tornaba en flor.
Por su valle trabajador
humeaba el horno encendido,
y el mar cercano, rendido,
traía perfumes de sal,
como si el mismo litoral
los sueños hubiese cocido.
IV. Técnicas, materiales y estilos.
Los técnicos ingleses contratados en 1845 introdujeron la estampación por transferencia, un método que permitía reproducir dibujos sobre la loza con precisión.
La pasta se elaboraba con arcilla blanca local mezclada con sílice, feldespato y carbonato cálcico, obteniendo una textura fina y luminosa.
Los hornos alcanzaban temperaturas de más de 1.200 °C, y las piezas se cubrían con barnices estanníferos o esmaltes transparentes plúmbeos.
El repertorio decorativo fue extenso:
motivos geométricos, florales, chinescos, marinos, escenas de caza y paisajes huertanos.
Algunas series evocaban la Cartagena portuaria y minera, otras reproducían grabados románticos o escenas costumbristas.
Quintilla del arte
Flor y caza, azul y canto,
reflejos del alma pura,
loza que al tiempo perdura
como testimonio y encanto
de una ilusión que no muere.
V. Calidad, marca y mercado.
Cada pieza llevaba un sello inconfundible:
dos manos entrelazadas rodeadas de laurel y la inscripción “Fábrica de Cartagena” o “Rolandi, Valarino y Compañía”.
Eran símbolo de calidad y orgullo local.
Los productos se vendían en Cartagena, Murcia, Lorca, Alicante, Albacete y Almería, y se presentaron en la Exposición Nacional de Minería y Artes Decorativas de 1883.
Durante décadas, La Amistad abasteció mesas burguesas, fondas, buques y casas modernistas, convirtiéndose en un emblema de refinamiento.
Décima del mercado
En Murcia y en Almería,
las tazas decían su nombre,
y en casa de rico o pobre
brillaba su loza un día.
Fue su marca melodía
de orgullo y de tradición,
símbolo de una pasión
que el tiempo quiso borrar,
pero aún sabe resonar
en el alma del cartagenerón.
VI. La Cartagenera: la hija breve del mismo barro.
Hacia 1880, un grupo de antiguos obreros y artesanos de La Amistad —algunos apellidados Cánovas, López, Verdú y Fernández— decidieron fundar su propio taller, bajo el nombre de La Cartagenera.
Ubicada también en Borricén, continuó el legado técnico de su antecesora.
Fue un ejemplo temprano de emancipación obrera e iniciativa local, aunque su existencia apenas superó la década.
Su producción mantenía la estética romántica, pero con menor inversión y alcance.
Aun así, sus piezas, con el sello “La Cartagenera”, participaron también en la exposición de 1883, compartiendo cartel con su “madre” industrial.
Quintilla del relevo
De obreros nació su afán,
de la Amistad fue heredera,
quiso seguir la bandera
del arte hecho con afán
en la tierra cartagenera.
VII. La competencia.
El éxito fue limitado por la feroz competencia nacional:
Alcora (Castellón), con dos siglos de tradición.
Busturia (Vizcaya), con porcelanas de caolín.
La Cartuja de Sevilla, con tecnología británica y mercados coloniales.
Manises y Talavera, con redes comerciales antiguas.
Cartagena carecía de las grandes redes de distribución y del apoyo institucional que sí tuvieron otros centros.
Sus fábricas eran joyas locales, pero sin protección ni promoción estatal, y dependían de la burguesía regional.
Décima de la competencia
Mientras Alcora lucía
su esmalte por el Levante,
y Cartuja, elegante,
vendía su loza al día,
Cartagena competía
con más fe que capital,
y el fuego industrial
que encendió su porcelana
se apagó en la tierra humana
del olvido regional.
VIII. Trabajo, economía y sociedad.
Durante su apogeo, La Amistad llegó a emplear más de cien trabajadores, entre hombres, mujeres y aprendices.
El trabajo se distribuía en torno, moldes, estampado, vidriado, embalaje y hornos.
Los salarios eran modestos, pero la fábrica dio vida al barrio de Borricén y originó una pequeña colonia obrera con viviendas y huertos.
La economía local se benefició indirectamente: proveedores de carbón, carretas, madera y comercio marítimo.
Fue una semilla de modernidad y progreso, aunque efímera.
Quintilla del obrero
Manos de barro y sudor,
almas llenas de esperanza,
el torno fue su balanza
entre el trabajo y el honor,
herencia de fe y templanza.
IX. La decadencia y el silencio.
A finales del siglo XIX, la crisis minera, la pérdida de mercados, la competencia exterior y la falta de inversión sellaron el destino de ambas fábricas.
La Amistad cerró en 1893, y sus instalaciones se desmantelaron hacia 1905.
Los hermanos Benzal, últimos artesanos, mantuvieron un pequeño taller hasta 1945.
Después, nada.
Solo el polvo, el silencio y el eco de un horno apagado.
Décima del ocaso
Se apagó el horno encendido,
callaron torno y canción,
y el viento en su habitación
lloró el arte despedido.
Cartagena, en su latido,
perdió joya y patrimonio,
perdió el barro hecho testimonio
de su época más brillante,
y quedó mudo el instante
del fuego hecho matrimonio.
X. El olvido institucional.
Hoy, ni un museo permanente, ni una sala, ni una placa recuerda la existencia de La Amistad o La Cartagenera.
Las piezas sobreviven dispersas, en colecciones privadas o en el Museo Arqueológico Municipal, donde una vitrina rescata, sin el brillo que merece, una parte del alma de Cartagena.
Es otra de esas grandes deudas de nuestra ciudad con su historia, con su arte y con su gente trabajadora.
Deudas que duelen más que el tiempo, porque olvidar lo propio es la forma más cruel de pobreza cultural.
Quintilla final
Si el barro fue poesía,
guardemos su voz dormida,
que en loza quedó la vida
del pueblo y su artesanía,
memoria jamás perdida.
XI. Epílogo.
Hoy, al recorrer Borricén, nadie imaginaría que entre aquellas tierras dormidas ardió un día la llama del arte.
Pero el viento aún guarda la fragancia del esmalte, y si uno escucha con atención, entre el rumor del puerto y las cigarras del campo, puede oír el torno girar, como si las manos de nuestros abuelos siguieran modelando la historia.
Décima epilogal
Cartagena, tierra hermosa,
de obreros y de ilusión,
revive en mi corazón
la memoria laboriosa.
Tu loza, tan silenciosa,
aún canta en cada rincón,
y en su blanca perfección
veo tu orgullo dormido,
por eso, nunca perdido,
será tu barro canción.