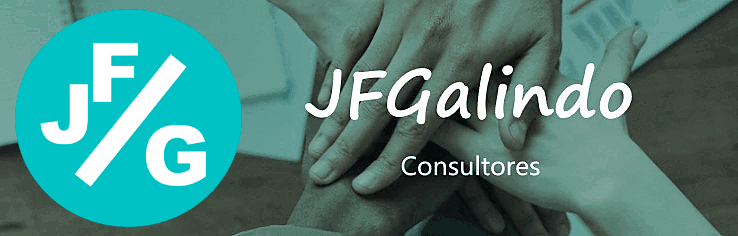Los comerciantes y artesanos ambulantes de aquella época
– El Pescadero
La figura del pescadero era también muy familiar. Todos los días llegaba con su bicicleta, llevando en el portaequipajes, bien amarrada y sujeta, una única caja de pescado cubierto de hielo granizado. Con el paso de los años se modernizó y venía con una motocicleta de pequeña cilindrada y llevando, una sobre otra, un par de cajas de pescado.
Cuando llegaba al barrio pregonaba su mercancía voceando fuertemente sus tres mejores cuñas publicitarias: ¡Sardina de alba!, ¡Al rico caramel de la barca!, ¡El boquerón de plata! Esto quería significar que el pescado que traía estaba recién capturado al amanecer y había llegado directamente del barco de pesca a sus manos, tras pujar en la subasta pública que se celebraba en la Lonja del pescado de Santa Lucía. El mensaje que quería trasladar el pescadero era cierto, ya que todos los días lograba vender su caja de pescado, por lo que al día siguiente la frescura del mismo estaba asegurada.
Las mujeres, al oír su reclamo, salían y se arremolinaban alrededor de la bicicleta y el hombre retiraba el saco mojado que cubría la caja de pescado y mostraba orgulloso su mercancía. En la caja había varios tipos de peces y moluscos, agrupados por especies. Los más comunes eran la sardina, el caramel y el boquerón. También eran frecuentes los pulpos de pequeño tamaño y las almejas arroceras o chirlas. Con menos frecuencia y en menos cantidad llevaba salmonetes y pescadillas de pequeño tamaño, magres, palometas, estorninos y melvas y otros peces, hasta completar unos quince kilos de pescado. Hay que tener en cuenta que, por aquellos difíciles años, el pescado se compraba por cuartos o medios kilos y por piezas los de mayor coste. Mi madre, cuando compraba, adquiría el pescado más barato, pero muy sabroso, como las sardinas y el caramel para asarlos, los raspallones para freír y las palometas y estorninos para freír con tomate o hacer en escabeche.
Figura entrañable la del pescadero, el pescador le llamaban las mujeres, al que, cerrando los ojos, todavía veo nítidamente, así como su caja de pescado, chorreando un hilillo de agua por los vértices y compartimentada por el propio pescado, con sus ojos glaucos y tristes, en trozos de colores y formas distintas.
– El Trapero
Los traperos recorrían las calles de los pueblos en busca de algo que comprar o vender. Los trapos y ropa vieja, las zapatillas inservibles, alpargates de cáñamo o de yute y pellejos o pieles de conejo eran los tesoros buscados por estos hombres, que posteriormente vendían a los mayoristas para reciclaje de todos estos materiales en la industria. Fue un oficio de gente bastante pobre, no muy bien considerado.
El trapero que visitaba nuestro barrio aparecía de vez en cuando con su pequeño carromato, en el que iba acumulando la mercancía que intercambiaba. Los niños nos dedicábamos a reunir y guardar las pieles de los conejos para dárselos al trapero a cambio de golosinas, regaliz o barquillos de canela. Nuestras madres cambiaban con el trapero los trapos y los alpargates viejos por tazas, vasos, saleros, aceiteras de latón, alfileres, agujas, cajas de cerillas y otros enseres.
Los traperos fueron una especie de depredadores de todo lo viejo e inservible y se adelantaron un montón de años a la cultura del reciclaje, tan importante hoy en la conservación de los recursos naturales del medio ambiente.
– El Afilador
El afilador o amolador dejaba oír el estridente silbido de su siringa, una flauta de caña parecida a la zampoña o siku de los incas, pero con una sola hilera de siete tubos que dan toda la escala musical, y a continuación gritaba: ¡El afilaoooooor! ¡Se afilan navajas, cuchillos, tijeras!, volviendo seguidamente a hacer sonar su siringa, recorriendo la escala musical de arriba abajo y al revés. A su reclamo iba saliendo la gente de sus casas llevando los cuchillos, navajas o tijeras que habían ido perdiendo su filo, para que el afilador les diera ese repaso que las dejaba cada vez más cóncavas y con la hoja más delgada, pero nuevamente eficaces y con un filo que cortaba una pluma al vuelo. Estos utensilios eran tesoros que se guardaban y cuidaban celosamente, ya que por su escasez y coste debían durar toda la vida.
Para realizar su trabajo, el afilador contaba con su bicicleta que, además de servirle para desplazarse de barrio en barrio o de pueblo en pueblo, la utilizaba para hacer funcionar la muela o piedra de amolar, empleando sus piernas como fuerza motriz a través de los pedales. Años después comenzarían a utilizarse las motocicletas, con lo que los afiladores obtuvieron tres ventajas: rapidez en los desplazamientos, mayor velocidad en las piedras de amolar y ahorro de esfuerzo físico al no tener que pedalear para mover la muela. La bicicleta estaba adaptada de forma que la muela o piedra de amolar se podía engranar con la rueda trasera. Cuando tenía que trabajar, el afilador sacaba un reposapiés que ponía a la rueda trasera, de forma que girara libremente en el aire, se subía al sillín, situándose de espaldas al manillar, y pedaleaba con fuerza para imprimir velocidad a la piedra de amolar.
Después de colocarse unas gafas protectoras sobre los ojos, algunos no lo hacían, acercaba la hoja del cuchillo, navaja o tijera a la piedra despacio y solemnemente, empezando entonces el espectáculo que a los chavales nos atraía y magnetizaba. Comenzaba a sonar el chisporroteo de la lucha del metal contra la piedra y se desprendían ramilletes de fuego que formaban como la cola de un cometa y que se desvanecían al chocar contra las ropas del afilador o se volatilizaban en el aire. Al mismo tiempo la hoja de metal, tomada de color o herrumbrosa por el uso y el paso de tiempo, volvía a renacer mostrando el brillo resplandeciente del acero. De vez en cuando retiraba la hoja de la piedra y observaba, desde todas las posturas, su filo con la meticulosidad y la precisión de un cirujano. Después volvía a pedalear y acercaba de nuevo la hoja para rematar la faena y satisfacer a la exigente clientela.
Tras realizar su trabajo y cobrar el importe del mismo, negociado y acordado previamente, volvía a montar en su bicicleta y se marchaba recorriendo las calles del barrio, utilizando la misma melodía de la zampoña o siringa para atraer a los vecinos, la misma escala de notas ascendente y descendente, la misma cadencia huidiza y misteriosa, fúnebre y alegre a la vez; musiquilla repetitiva de la que parecían escaparse la pena y la angustia, así como un soplo de júbilo y paz.
En medio de esta melodía, el afilador rompía el aire con su grito, que más bien parecía un lamento: ¡El afilaoooor! ¡Se afilan cuchillos, navajas, tijeras!
– El Estañador y Paragüero
Eran artesanos ambulantes que llevaban el taller sobre los hombros o en el portaequipajes de una bicicleta o moto. Consistía en un cajón de madera, lleno de utensilios y piezas, como trozos de hojalata, estaño, cobre, grapas, lañas, pieles y otras muchas cosas, y una especie de brasero de carbón con los soldadores dentro para mantenerlos calientes.
Se dedicaban al arreglo de cántaros, pucheros, sartenes, lebrillos, orzas, tinajas, botijos y otros objetos de arcilla, loza o de porcelana mediante soldadura o estañado de las grietas o agujeros o bien mediante la colocación de grapas o lañas de metal. Como complemento a este trabajo también se encargaban de arreglar paraguas y de atirantar los somieres de las camas cuando habían cedido.
Al vocear su paso por las casas lanzaba un pregón corto pero alargado en su entonación: ¡El estañaoooor y paragüeeeeeeroooo! ¡Se arreglan lebrillos, paraguas, sartenes!
Al pregón salían de las casas las mujeres con barreños y lebrillos partidos, paraguas rotos, ollas de porcelana que se salían y cántaros que les faltaba el asa. Los chavales nos arremolinábamos alrededor del estañador, sobre todo cuando, como por arte de magia, realizaba la soldadura en la olla de porcelana o convertía en un vaso un bote de leche condensada usado.
El estañador disponía en el suelo todos sus aperos para el trabajo encomendado. De esta forma salían de la caja de madera, yunques, martillos, tenazas, tijeras de cortar latón y demás artilugios que hacían de él un mago de las reparaciones. Especialmente nos gustaba a los chavales mirar cuando, calentando bien los soldadores, después de atizar las brasas moviendo el brasero violentamente de un lado a otro, restregaba el soldador en una especie de resina para inmediatamente aplicarlo sobre la barra de estaño, y después de coger una porción que se derretía por efecto del calor, la ponía sobre el parche de la olla a reparar. Con una habilidad extraordinaria quedaba pegado el remiendo de hojalata a la olla. Después, muy ceremonioso, pedía a la dueña de la olla que la llenase de agua para comprobar que ya no se salía por la raja o agujero reparado.
Una de sus más requeridas habilidades era la reparación de lebrillos de arcilla que habían sufrido una rotura por accidente. Aquí el estañador se convertía en lañador. Colocaba el trozo roto en el lebrillo y marcaba cuidadosamente una serie de puntos en ambos trozos del mismo, practicando después con un berbiquí, y refrigerando continuamente con agua, unos agujeros, en los que introducía unas grapas de metal o lañas, que apretaba perfectamente con su pequeño martillo y demás herramientas, recubriendo a continuación agujeros y raja con una masilla especial, que según algunos estaba compuesta de cal viva y clara de huevo.
Mi madre utilizó los servicios del estañador y paragüero en numerosas ocasiones, y en todas ellas yo me sentaba, ensimismado, al lado del mismo, mirando cómo iba restaurando habilidosamente aquellos objetos inservibles hasta ese momento.
– El Recovero
Hasta bien entrados los años sesenta las carnicerías y las hueverías eran rara avis, sobre todo en los pueblos y los barrios de las ciudades. Su función era desempeñada por las tiendas de ultramarinos, que tenían a la venta todos cuantos productos se pueda uno imaginar. Los llamados recoveros eran comerciantes ambulantes que llevaban su mercancía en bicicletas, motos o carros, según fuera el volumen de su negocio.
Recorrían periódicamente los pueblos, barrios y núcleos pequeños de población donde no había comercio, vendiendo sus telas, artículos de mercería, calzados y algunos artículos de alimentación como el azúcar, café y chocolate, a cambio de huevos, pollos y conejos que las gentes obtenían de sus gallineros y corrales propios. Después vendían, a cambio de dinero, los huevos y animales a las personas que carecían de ellos y a las tiendas de ultramarinos o bien en los mercadillos que se celebraban por los barrios y pueblos.
Recuerdo al recovero que venía por nuestro barrio, con su carro descubierto lleno de cajones con su mercancía y con un par de jaulas grandes de madera para meter los pollos y conejos que iba cambiando.
Mi madre, en más de una ocasión vendió al recovero alguna gallina, pollo o conejo que le sobraba, así como algunos huevos cuando acumulaba muchos.
Las discusiones y regateos que mantenía con el recovero para fijar el intercambio eran antológicas, ya que el recovero era un maestro del regateo y la oratoria parlanchina, tratando de convencer del valor, enorme según él, de sus enseres y la pobreza de valor de la gallina o el conejo que le ofrecían, el cual se le antojaba escuálido, delgado o excesivamente viejo para poder ser vendido a buen precio.
Era tal la psicología del recovero que se tenía la certeza de que no perdía nunca en los tratos, llegándose a acuñar una frase relativa a su agudeza. Se decía: ¡Anda que se la van a dar los pollos al recovero!
E.C.M