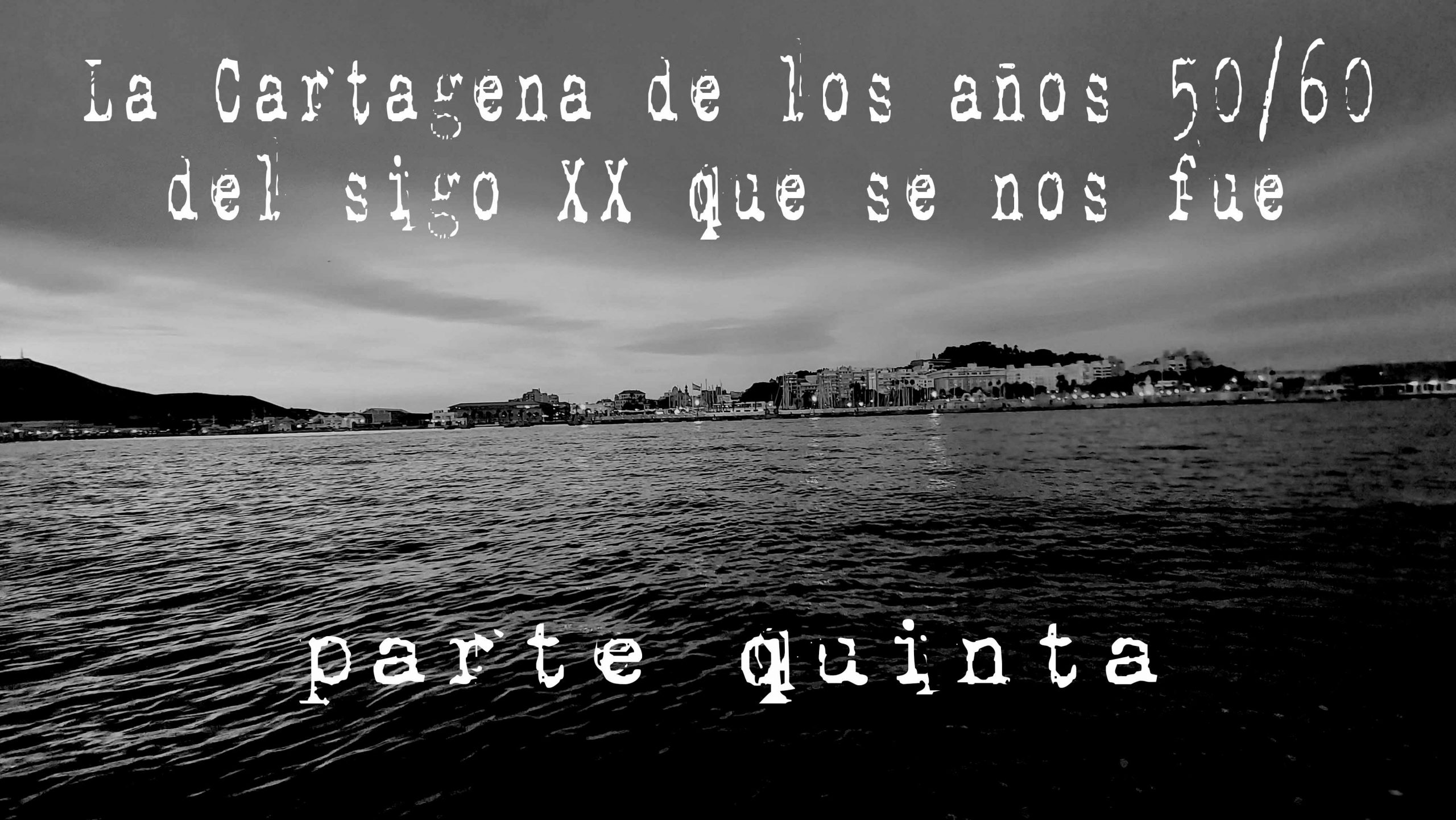![]()
Los comerciantes y artesanos ambulantes de aquella época
– El Sillero
Hasta mediados de los años sesenta las sillas estaban conformadas por un robusto esqueleto de madera, con respaldos de palillos o travesaños de madera y unos asientos de anea o cáñamo. Había también sillas y sillones de mimbre. Estas sillas, que en la mayoría de las familias pasaban de generación en generación, sufrían con el uso y el paso del tiempo desperfectos que eran objeto y móvil de la existencia del Sillero, un personaje que se recorría barrios y pueblos, ayudado a veces por un borriquillo, cargado con sus largos haces de anea, esparto y mimbre y con las pocas herramientas que necesitaba, además de sus hábiles manos, para la reconstrucción de las sillas deterioradas.
El sillero que yo conocí, y que arregló varias sillas de mi casa, aparecía por nuestro barrio de forma aperiódica, haciéndose notar por su monótona y repetida cantinela, alargando al máximo las vocales: ¡El Silleeeeroooo, el Silleeeeroooo, se arreglan sillas de anea, sillones de mimbre. El Silleeeeroooo!
Cualquier acera le era propicia para realizar su trabajo, con tal de que le dejaran sitio en ella para maniobrar con las largas tiras de anea y manejar a voluntad el esqueleto de la silla. Los mirones eran bastantes, sobre todo los chavales, que por aquellos años estábamos ávidos de observar el trabajo de todos los artesanos ambulantes, pues nos servía para curiosear, conocer y también para pasar un tiempo entretenidos, abandonando nuestros activos juegos.
Nuestro sillero era un hombre de unos cuarenta años, moreno, huesudo al uso de la época, amable y, como se decía antes, con cara de buena persona, en la que se reflejaba la necesidad del trabajo para ir viviendo día a día. Era un buen profesional, honesto y cumplidor, pues realizaba su trabajo como si de una obra de arte se tratara, dedicándole el tiempo necesario. Elegía las largas tiras de anea y las rodaba repetidas veces, contra el suelo de la acera o sobre sus muslos, con sus nervudas y diestras manos hasta que se liaban unas con otras formando una especie de cordel y luego comenzaba a trenzarlas sobre el esqueleto de la silla, girando unas con otras, tirando con fuerza, pasándolas por arriba y abajo del asiento, de forma que no se notaran las juntas, alisaba, estiraba y aprestaba con su cuña de madera las aneas, combinaba los distintos colores para formar el dibujo solicitado o diseñado por él mismo.
Poco a poco la silla iba tomando forma, engalanándose con su nuevo y hermoso asiento, que desprendía el olor de la anea limpia y exhibía la primorosa ejecución de su acabado final, con las aneas cortadas, trenzadas y anudadas bajo el asiento.
Una vez terminado su trabajo, el sillero retrocedía un par de pasos para observar la silla desde todos sus ángulos y con unas leves inclinaciones de la cabeza hacia arriba y hacia abajo y una amplia sonrisa esbozada en su moreno y delgado rostro, se daba a sí mismo la aprobación por el trabajo bien hecho y, muy orgulloso, entregaba como un trofeo la silla a su propietaria.
A continuación, seguía con otro trabajo, si lo había, o continuaba su periplo, acompañado siempre de su letanía: ¡El Silleeeeroooo, el Silleeeeroooo, se arreglan sillas de anea, sillones de mimbre. El Silleeeeroooo!
– Los segadores
Con la proximidad del verano, allá por finales de mayo y durante todo el mes de junio, llegaban las cuadrillas de segadores para recolectar la cebada y avena cultivada en los bancales que rodeaban el barrio. Casi todos los segadores procedían de tierras manchegas, y muchos de ellos venían acompañados de sus mujeres, que trabajaban a la par con ellos, bien segando, bien de aguadoras o preparando la comida del mediodía, que los segadores comían sobre el campo de trabajo, al abrigo de una sombra que les aliviara del ardiente sol. Por las noches dormían en alojamientos proporcionados por los agricultores o buscados por ellos mismos en casas de alquiler o pensiones baratas.
La tarea de la siega era una de las más duras que existían, tanto por las largas jornadas de trabajo, como por la postura encorvada con la hoz en la mano, segando a ras las plantas de cebada, como por las altas temperaturas de esa época del año en la zona del sureste español.
Para realizar su faena protegiéndose del sol, los segadores se vestían con ropas holgadas y de colores blancos o claros. Así mismo se ponían sobre la cabeza una especie de pañuelo grande y blanco que les colgaba sobre la espalda, y sobre él un ancho sombrero de paja, circular, que le proporcionaba sombra y aireación suficiente. Se protegían del continuo roce de la mies y rastrojos con una especie de delantal, llamado zamarro, de lona fuerte o piel de cabra, abierto o dividido en dos por la parte de abajo para ajustárselo a los muslos y piernas. También se protegían los dedos de la mano izquierda (o los de la derecha el que era zurdo) con dediles de cuero para no cortarse con la hoz y evitar pinchazos de cardos y otras matas y hierbas que tienen agudas espinas en sus tallos y hojas. Los antebrazos se los protegían también con manguitos de lona o cuero.
Pertrechados con tal indumentaria comenzaban su jornada de trabajo levantándose antes que el sol, y armados con su única y emblemática herramienta, la hoz, comenzaban la ardua tarea sobre los interminables campos de cereal. Compañeros imprescindibles y valiosísimos de los segadores eran los grandes botijos llenos de agua, que guardaban al amparo de alguna sombra o, simplemente, entre los haces de cebada para que no se calentara demasiado. Estos botijos eran visitados frecuentemente por los segadores y las aguadoras se encargaban de reponerlos desde unos grandes cántaros que tenían en buen lugar de sombra.
Cuando llevaban un par de horas trabajando realizaban una parada para el almuerzo, primera comida reparadora, que normalmente consistía en unas rebanadas de pan con una loncha de tocino, que iban cortando parsimoniosamente en pequeños trozos con la afilada navaja que llevaban siempre como compañera. Después continuaban el tajo hasta la comida del mediodía. Entonces, buscando siempre una sombra, si la había, y sentados sobre una piedra, los propios haces de cebada o el mismo suelo, que les servía de mesa, comían sobre el mantel de rastrojo el plato único que habían preparado las mujeres. Tras la comida, de nuevo continuaban su labor hasta la puesta del sol, marchándose a sus lugares de pernocta para recuperar fuerzas y estar preparados para otra dura y larga jornada.
Conforme iban avanzando en la tarea de la siega dejaban tras de ellos las plantas de cebada cortadas, todas ellas agrupadas en montones más o menos iguales, que convenientemente atados por el centro conformaban los haces, distribuidos sobre el campo de rastrojos en hileras y filas, que después serían llevados a la era cercana para realizar la labor de trilla y aventado del grano.
La llegada de los segadores al barrio era para nosotros, los chavales, un motivo de alegría y fiesta, pues nos proporcionaba oportunidades de aventuras y juegos, además de observar como aquellas cuadrillas de hombres y mujeres iban pelando los inmensos campos con su hoz, curva y afilada y que yo siempre asocié con la tétrica guadaña de la Muerte.
Los críos íbamos tras los segadores, observando los rastrojos, porque sabíamos que allí donde habían dejado unas cañas de cebada más altas de lo normal, allí había un nido de tintines con sus pajarillos de boceras amarillas bien abiertas, demandando comida. Para nosotros era apasionante aquella contemplación, ya que una de nuestras aficiones y diversiones era la búsqueda de nidos de pájaros para ir observando su evolución.
Otra cosa que nos apasionaba era cuando los segadores encontraban entre las plantas de cebada una serpiente, que remataban allí mismo con la afilada hoja de su hoz. Entonces nosotros íbamos corriendo a contemplar la bicha que todavía se movía entre convulsiones.
Después, cuando los segadores terminaban su faena, los campos de rastrojos quedaban a nuestra merced, jugando y corriendo por ellos de tal forma que terminábamos con las piernas, hasta un poco más arriba de los tobillos, llenas de arañazos producidos por las secas y duras cañas de los rastrojos.
Finalmente, arrancábamos los rastrojos para quemarlos en la hoguera de San Juan, sirviéndonos para suplementar la poca leña y enseres viejos que por entonces se podían obtener y como vehículo iniciador del fuego, por la facilidad que tenían para arder nada más acercarles una cerilla.
– Los Titiriteros
Los titiriteros ambulantes, constituidos por una familia de gitanos donde todos, desde el abuelo hasta el más tierno churumbel, participaban en lo que ellos denominaban un grandioso espectáculo. Aparecían de vez en cuando por el barrio como una troupe y una vez instalados en un lugar apropiado anunciaban su llegada con los sones de trompeta y tambor.
Cuando la gente se arremolinaba alrededor, o se asomaba a las puertas de las casas, un redoble de tambor reclamaba silencio y atención a la concurrencia. A continuación, el patriarca del clan anunciaba con voz potente la primera actuación, la jovencísima contorsionista, una niña morena de grandes ojos negros que se quitaba su vestido de gitana y se quedaba con un pantalón bombacho y un corpiño de vivos colores, dejando al aire su menudo y hundido vientre. Al son de una música de circo interpretada por el patriarca con su trompeta de tres pistones y acompañado por el tambor, tocado por un hombre que debía ser hijo o yerno de él, y las panderetas manejadas por varias mujeres, comenzaban los saltos acrobáticos y las contorsiones de la muchacha. En un momento determinado paraba la música bruscamente y el patriarca, pedía un estricto silencio, ya que el siguiente número de la contorsionista, decía con voz melodramática, era tan peligroso que cualquier distracción podía poner en peligro la vida de la artista. La muchacha se concentraba con los ojos cerrados y el cuerpo erguido durante unos segundos y poco a poco iba separando las piernas hasta formar un ángulo de cuarenta y cinco grados con el suelo. Entonces, una de las niñas de la troupe colocaba un pequeño pañuelo de lunares en el suelo, entre los pies de la muchacha. La contorsionista ponía las manos en su cintura y despacio, muy lentamente, comenzaba a arquear su cuerpo hacia atrás, curvando y tensando su desnudo vientre, el rostro mirando al cielo y con la negra melena colgando hacia el suelo.
Conforme la figura de la contorsionista se arqueaba se escuchaban murmullos de expectación e incredulidad entre los asistentes al espectáculo. Cuando la negra melena comenzaba a rozar el suelo empezaba a sonar un ligero y apenas audible redoble de tambor, que iba creciendo y creciendo cuando la joven, haciendo el último esfuerzo, metía su cabeza entre las piernas, la cara mirando al suelo, y cogía con los dientes el pañuelo de lunares, elevándose poco a poco, deshaciendo el arco de su flexible cuerpo, hasta quedar nuevamente en posición erguida y sonriendo al público, que le agradecía entusiasmado su actuación con una sonora ovación y algunos gritos de reconocimiento, todo ello mezclado con la máxima intensidad del redoble del tambor y unos sones estridentes de la trompeta para terminar como Dios manda el número.
Después venían otras actuaciones de menor calado, pero que servían para rellenar y alargar el tiempo del espectáculo, como los bailes y cantes protagonizados por los churumbeles más pequeños de la troupe o cuando salían a escena una pareja de perros o de monos vestidos con trajes de volantes o trajes de flamencos que, al compás de la música y levantados sobre las patas traseras comenzaban a dar vueltas y piruetas, en lo que se suponía que era una brillante interpretación de baile por sevillanas.
Tenía el número poca entidad pero siempre resultaba simpático a los espectadores.
Finalmente venía la actuación cumbre de la función y por la que siempre son recordados estos titiriteros. Su figura principal era una vieja cabra, delgada y de mirada triste y resignada. Mientras se hacían los preparativos para el número de la cabra, amenizados por la trompeta y el tambor, los gitanillos con las panderetas y canastillas de mimbre o caña pedían la voluntad al público congregado, para después solicitarlo también a los que simplemente habían presenciado el espectáculo asomados a sus puertas y ventanas. Iban cayendo en las panderetas y cestillos las monedas, principalmente perras chicas (5 céntimos) y perras gordas (10 céntimos), aunque en alguna ocasión alguien se sentía más generoso y soltaba una de aquellas monedas de níquel con el agujero en el centro y que valían cincuenta céntimos. Había algunos que pagaban en especie, entregando ropa usada o cualquier tipo de alimento, que era aceptado por los titiriteros sin ningún problema. Una vez terminada la recolecta, el patriarca se hacía con ella para su clasificación y custodia y a continuación, poniendo el semblante solemne, con un gesto de su cabeza autorizaba el comienzo del número estrella.
Aparecía entonces, en el centro del corro de gente, un hombre de mediana edad, llevando en una mano una pequeña escalera de tijera y en la otra, sujeta por el collar, la famosa cabra. Este hombre, que era el diestro domador de la cabra, con su vestimenta floreada y chillona, colocaba concienzudamente la escalera para que estuviera bien nivelada y asentada sobre el suelo irregular. Mientras tanto, la cabra esperaba pacientemente a que fueran requeridos sus servicios. Terminada la operación de asentamiento de la escalera, el hombre sacaba un pequeño látigo y lo hacía restallar en el aire, mientras daba órdenes secas y precisas en un lenguaje gutural, solo inteligible para la avispada cabra. Ésta se aproximaba lentamente a la escalera y trepaba por los escalones con gran elegancia hasta quedar en lo alto de la tabla o plataforma que unía las dos hojas de la escalera, y allí iba girando sobre sus cuatro patas para agradecer a todo el público los aplausos que le dedicaban. Seguidamente, el domador ponía un pequeño cilindro macizo de madera sobre un encastre situado en el centro de la plataforma y, tras un nuevo chasquido del látigo y la orden apropiada, la cabra saltaba sobre el cilindro y quedaba subida sobre él con sus cuatro patas prácticamente juntas, tal era el pequeño espacio del cilindro, volviendo a girar sobre sus patas para reclamar el aplauso de un público cada vez más entregado, mientras, una vez más, sonaban la trompeta y el redoble del tambor. Esta operación se repetía un par de veces más, cambiando los cilindros de madera por otros de diámetro más reducido y en ambas ocasiones la cabra triunfaba con su exhibición, sobre todo con el último cilindro, donde apenas había sitio para colocar un par de pezuñas. Terminado el gran número de los titiriteros, el patriarca daba por finalizado el espectáculo, entre los sones y redobles de trompeta y tambor, agradeciendo al público su generosidad y despidiéndose hasta la próxima ocasión. Y recogiendo todos sus pertrechos se marchaba la troupe en busca de otro lugar y otro público a los que ofrecer su grandioso espectáculo.
Fotografía de una cabra anónima en plena actuación en la calle, sujetada por su dueño, el patriarca de la troupe.
E.C.M