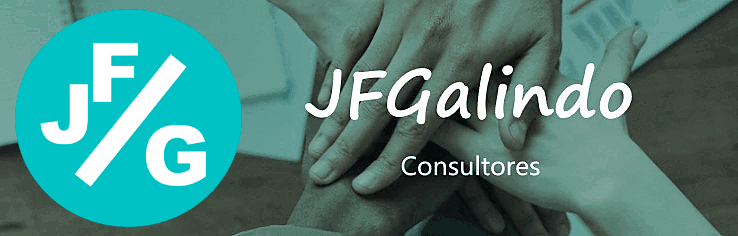El eco de los cañonazos aún se deslizaba por las calles de Cartagena, como un susurro doliente que se filtraba entre las ruinas. La Guerra del Cantón había reducido la ciudad a un amasijo de escombros ennegrecidos, el aire impregnado de ceniza y desesperanza. Pero entre la destrucción surgió un hombre con una visión, un arquitecto que no solo veía piedras caídas, sino la oportunidad de hacer renacer a Cartagena con una nueva piel, moderna y esplendorosa. Su nombre era Carlos Mancha.
Nacido en 1827, en la población de La Raya de esta región enclavada en el sureste español, Mancha fue el primer arquitecto de la región formado en la recién creada Escuela de Arquitectura de Madrid, obteniendo su título en 1854. Desde muy temprano, su obra quedó vinculada a la transformación urbana de Cartagena, en un período de expansión impulsado por el auge minero y la creciente burguesía. A lo largo de su carrera, desempeñó el cargo de arquitecto municipal y, en 1887, fue nombrado arquitecto consultor honorífico de la ciudad.
Como arquitecto municipal, Mancha no solo tenía en sus manos la tarea de levantar la ciudad, sino de imprimirle un carácter nuevo, una identidad que la hiciera resurgir no solo de las cenizas del cantonalismo, sino de la estrechez de miras del pasado. Inspirado por los movimientos arquitectónicos que llegaban desde Barcelona y otras grandes urbes europeas, decidió que Cartagena debía abrazar el eclecticismo y el modernismo, corrientes que celebraban la naturaleza, la fluidez y el ornamento exquisito. Su trabajo no solo representaba la reconstrucción de la ciudad, sino también una declaración de principios: Cartagena no sería solo restaurada, sino que renacería con un espíritu renovado, audaz y vanguardista.
Los primeros días tras la guerra fueron de arduo trabajo. Las cuadrillas de obreros retiraban las piedras calcinadas de la Plaza de San Sebastián y del puerto, donde la metralla había dejado cicatrices imborrables. Mancha recorría las calles con su inseparable libreta de bocetos, dibujando sobre el papel lo que su imaginación ya proyectaba sobre la devastación: fachadas ondulantes, forjados con motivos vegetales y ventanales de colores vibrantes. Cada trazo era una promesa de resurgimiento, cada boceto un compromiso con el futuro de la ciudad.
Entre sus obras más destacadas se encuentran la Casa Pedreño (1872), situada en la Puerta de Murcia, cuya estructura recuerda la proa de un barco; la Casa de los Hermanos Simón Martín (1878), pionera en la construcción de edificios plurifamiliares de varios pisos; y la Casa Casciaro y Lobato (1881), en la Plaza de la Merced. También se
le atribuye la Casa Moreno (1877), en la calle de la Caridad, y la mansión del General Justo Aznar (1880), hoy ocupada por la parroquia de San Antonio María Claret. Estos edificios introdujeron un nuevo lenguaje arquitectónico en Cartagena, armonizando la sobriedad con los detalles decorativos característicos del eclecticismo y prefigurando el esplendor modernista posterior.
La transformación fue lenta pero constante. Cada edificio que surgía de las cenizas era un poema de piedra y hierro, un canto a la modernidad. La ciudad, que en un tiempo había sido testigo de muerte y desesperanza, ahora se convertía en un escaparate de arte y belleza. Las vidrieras multicolores empezaban a reflejar la luz del sol, descomponiéndola en destellos que iluminaban los adoquines, los balcones se vestían de filigranas de hierro, y los frescos y relieves de las fachadas narraban historias de un pasado que, aunque aún dolía, se transformaba en esperanza.
No fue fácil. Mancha tuvo que enfrentarse a la burocracia de un ayuntamiento empobrecido, a ciudadanos que, con el estómago vacío, no entendían la urgencia del arte. Pero él insistió, convencido de que Cartagena solo renacería si no solo se reconstruía, sino que se reinventaba. Su visión no era solo arquitectónica, sino filosófica: la belleza y la modernidad serían las nuevas columnas sobre las que se erigiría la ciudad. Cada columna, cada arco, cada moldura era un acto de resistencia contra la miseria de la guerra, un testimonio del genio y la perseverancia de un hombre que supo ver más allá de las ruinas.
Para cuando el siglo XX empezó a madurar, Cartagena ya no era una ciudad de ruinas, sino una joya modernista en el sureste español. Su puerto volvía a bullir con la actividad mercantil, sus calles eran recorridas por carruajes que transportaban a damas con vestidos de seda y caballeros de bastón dorado. Las plazas, una vez campos de batalla, eran ahora espacios de encuentro, de tertulia y de cultura. Todo esto fue posible gracias a la labor incansable de Carlos Mancha, cuyo nombre quedó ligado para siempre a la transformación de Cartagena en un símbolo de modernidad y esplendor.
Carlos Mancha nunca buscó la gloria, pero su nombre quedó grabado en cada una de las fachadas que diseñó. Cartagena le debía no solo su resurgir arquitectónico, sino su nueva alma, un espíritu de vanguardia que la haría destacar entre las ciudades costeras de España. En reconocimiento a su legado, en 1983 una calle del Barrio de Peral fue bautizada con su nombre, un tributo a quien supo ver en las ruinas el lienzo de un futuro brillante.