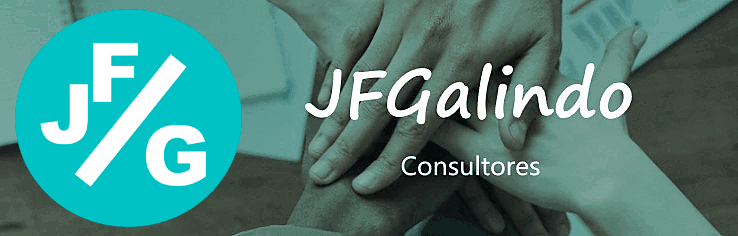Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial del Mosquito, en recuerdo del descubrimiento de Sir Ronald Ross en 1897, cuando identificó al mosquito Anopheles como el transmisor de la malaria. Desde entonces, este insecto, diminuto pero letal, dejó de ser solo una molestia para convertirse en el vector de muerte más temido del planeta.
Y es que hablar del mosquito es hablar de cifras que estremecen: más de 700.000 muertes al año en el mundo a causa de enfermedades como la malaria, el dengue, el zika o el chikungunya. Un enemigo invisible que ha marcado la historia de la humanidad y, muy especialmente, la de Cartagena.
Cartagena tras las murallas: un criadero de fiebres.
Durante siglos, Cartagena fue una ciudad amurallada, orgullosa de su puerto y de su condición de plaza fuerte. Pero aquel cinturón de piedra escondía una trampa mortal: al norte se extendía el Almarjal, una enorme depresión pantanosa donde las aguas quedaban estancadas, primero como mar interior y después como laguna aislada tras la construcción del Arsenal de Carlos III en el siglo XVIII.
El Almarjal se convirtió en un paraíso para los mosquitos y en un infierno para los cartageneros. Allí nacía y se multiplicaba el Anopheles atroparvus, vector de la malaria. Y con él llegaron las fiebres tercianas, esas que subían y bajaban con precisión casi matemática, debilitando cuerpos y arrasando barrios enteros.
Los cronistas de 1644 ya advertían de una “laguna de aguas corrompidas” que sembraba de enfermedad la ciudad. Desde entonces, Cartagena quedó cautiva de las epidemias.
Pandemias de mosquitos en Cartagena.
La memoria escrita de la ciudad recoge una sucesión de brotes que hiela la sangre:
Siglo XVIII: entre 1727 y 1782, los mosquitos fueron dueños y señores de Cartagena. Hubo brotes en 1742, 1760–64, 1771–72 y 1778–79, coincidiendo con las grandes obras del Arsenal. Soldados, marineros y vecinos cayeron enfermos sin distinción.
1813 y 1814: en plena Guerra de la Independencia, una de las peores epidemias de paludismo asoló la ciudad. Los barrios cercanos al Almarjal —San Diego, Salitres, Puerta de Madrid— fueron auténticos campos de batalla contra la fiebre.
1818 y 1875–77: las tercianas regresaron con fuerza, causando estragos en una población ya castigada por la miseria y la inestabilidad política tras la Guerra Cantonal.
1883 y 1889: las epidemias volvieron a golpear con crudeza. Los médicos de la época lo dejaron claro: “el Almarjal es el causante del mal”.
El mosquito se convirtió en un verdugo silencioso, más eficaz que cualquier ejército enemigo.
Una ciudad que luchó por respirar.
La presión ciudadana y médica fue en aumento. Se pedía, una y otra vez, desecar el Almarjal, acabar con aquel foco de muerte. Hubo proyectos ya en el siglo XVIII, pero no fue hasta el primer tercio del siglo XX cuando la obra se llevó a cabo de manera definitiva.
La desecación permitió ampliar la ciudad hacia el ensanche, ganar terrenos para viviendas y, sobre todo, reducir el paludismo. La batalla no se ganó de un día para otro: todavía en la primera mitad del siglo XX Cartagena padecía casos, hasta que las campañas nacionales de erradicación y la llegada de agua potable del Taibilla en 1945 cambiaron para siempre el panorama sanitario.
En 1963–64, España fue declarada libre de malaria. Por fin, Cartagena se libraba del verdugo que la había acosado durante siglos.
El legado del mosquito.
Hoy, cuando paseamos por el ensanche de la ciudad, pocos recuerdan que bajo el suelo de calles y avenidas latía el corazón enfermo del Almarjal. Allí donde hoy se levantan barrios, antaño zumbaban los mosquitos que decidían el destino de generaciones enteras.
El mosquito nos recuerda la fragilidad humana, nuestra dependencia del medio y cómo la salud pública puede ser cuestión de ingeniería, higiene y voluntad política. También nos advierte de que su amenaza nunca desaparece del todo: el mosquito tigre, asentado en la Región de Murcia desde hace una década, nos obliga a mantener la guardia alta frente al dengue y otras enfermedades emergentes.
Un enemigo pequeño, una lección enorme.
Cartagena fue, durante siglos, una ciudad sitiada no solo por sus murallas, sino también por los mosquitos que revoloteaban sobre el Almarjal. Su zumbido era preludio de fiebre, dolor y muerte. Pero también fue acicate para transformar la ciudad, para abrirla al ensanche, para aprender que la salud y el urbanismo caminan juntos.
El Día Mundial del Mosquito no es un homenaje al insecto, sino un recordatorio: que incluso el enemigo más pequeño puede cambiar la historia de una ciudad. Y en Cartagena lo hizo.
Poema
El zumbido del Almarjal
En Cartagena, ciudad de piedra,
tras murallas firmes, de orgullo y sal,
había un verdugo de alas pequeñas:
el mosquito eterno del viejo Almarjal.
No rugían cañones, ni tropas foráneas,
era un zumbido quien traía el mal,
con fiebre terciana, con noches extrañas,
con cuerpos vencidos en la oscuridad.
Siglos de llanto, de brotes y muerte,
de madres rezando al ver padecer,
de calles marcadas por el infortunio,
de barrios enteros sin amanecer.
Mas llegó la lucha, llegó la esperanza,
se secó la ciénaga, se abrió la ciudad,
y el verdugo alado perdió su baluarte
bajo la firmeza del agua y la sal.
Hoy el recuerdo nos guarda la historia:
ni el más pequeño debe subestimar,
pues un mosquito cambió Cartagena
y en su memoria nos quiso enseñar.