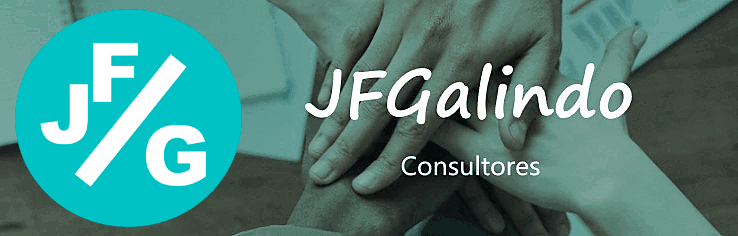Entre Cabo de Palos y la Manga, en esa franja de tierra que parece flotar entre dos mares, se abre un paraje singular, tantas veces nombrado pero pocas veces comprendido en toda su magnitud: Las Amoladeras.
Un espacio natural protegido, de dunas reforestadas y saladares vivos, donde el Mediterráneo y el Mar Menor se rozan con un susurro de espuma y sal.
Allí crecen todavía especies que resisten como centinelas del tiempo: la azucena marina, el cardo corredor, el lentisco o el barrón que sujeta la arena con sus raíces. Allí anidan aves viajeras, desde flamencos a gaviotas de Audouin, que encuentran en las salinas cercanas su refugio. Y bajo esas arenas, entre juncos y salicornia, late un corazón muy antiguo.
Décima.
Duna que el viento levanta,
arena que el mar modela,
la Amoladera consuela
con su brisa que se encanta.
Naturaleza que canta,
teje memoria sincera,
y entre espuma marinera
la historia vuelve a brotar,
porque el hombre quiso habitar
esta franja costanera.
El poblado de los dos mares.
En Las Amoladeras, los arqueólogos hallaron hace décadas vestigios de un asentamiento que nos remonta al final del Neolítico y la Edad del Cobre (2500–1800 a.C.).
No era un poblado cualquiera. Sus gentes levantaron cabañas circulares de barro y madera, rodeadas de un muro protector frente al viento y quizás frente a otros grupos rivales.
Vivían literalmente entre dos mares. Por un lado, el Mar Menor les ofrecía aguas tranquilas, fáciles para pescar con redes primitivas o trampas de caña. Por otro, el Mediterráneo les brindaba mariscos, moluscos y peces de mayor bravura.
No faltaban la caza menor —conejos, perdices, aves acuáticas— ni los frutos de una tierra dura pero fértil en ciertos rincones, donde podían recolectar higos, almendras y hierbas medicinales.
Imaginemos aquella comunidad al amanecer: los hombres preparando arpones y redes, las mujeres moldeando vasijas de barro, los niños jugando en la arena mientras miran al horizonte, ajenos al milagro de estar fundando, sin saberlo, uno de los capítulos iniciales de la historia de Cartagena.
Décima.
Pueblo de caña y madera,
que entre los mares vivía,
pescando al caer el día
con la red y la palmera.
La caza era compañera,
el grano, la artesanía,
la tierra les ofrecía
higos, frutos y canciones,
y en ritos y tradiciones
guardaban su profecía.
Ecos de Roma bajo las olas.
El tiempo pasó y el mar se tragó otros recuerdos. Frente a la playa, sumergidos bajo las aguas, aparecieron restos romanos: tuberías de plomo, ánforas, cerámicas, incluso un colgante de oro con forma fálica. Fragmentos de otra época en que la Manga era escala marítima y punto de intercambio. Hoy esos hallazgos reposan en el Museo ARQVA de Cartagena, como testigos de una continuidad que enlaza la prehistoria con Roma, y Roma con nosotros.
Décima.
Bajo las olas reposa
el legado de otro imperio,
ánforas guardan misterio,
oro y cerámica hermosa.
La memoria se encajosa,
Cartagena es fiel testigo,
y el ARQVA guarda consigo
los tesoros que se hallaron,
del mar que un día abrazaron
romanos en su destino.
Un proyecto por soñar.
Las Amoladeras no deberían ser solo un nombre en los mapas o una playa más en las guías turísticas. Allí, donde ya existe un Bien de Interés Cultural, podría nacer un Centro de Interpretación del Poblado de los Dos Mares.
Imaginemos reconstruir algunas cabañas, levantar empalizadas, enseñar cómo se cocinaba el pescado en hornos de tierra, cómo se tejían las redes con fibras vegetales, cómo se encendía el fuego con sílex.
Una vez al año, en primavera o en otoño, vecinos y visitantes podrían revivir la vida de aquellos primeros cartageneros. Actores, escolares y asociaciones recrearían la pesca, la caza, la molienda del grano, la cerámica y las danzas rituales bajo la luna.
Sería un modo de atraer visitantes durante todo el año, más allá del sol y playa estival, ofreciendo a la hostelería y al comercio de la Manga un respiro y una oportunidad para seguir vivos también en los meses de calma.
Décima.
Si el poblado se recrea
con cabañas y con fuego,
volverá a nacer el juego
de la vida que se crea.
Que la historia no se vea
como polvo en la estantería,
que se encienda en cada día
con escenas y canciones,
y atraiga a las poblaciones
con cultura y alegría.
La llamada de la memoria.
Las Amoladeras nos hablan en voz baja, entre las olas y la arena. Nos dicen que hubo un tiempo en que vivir junto al mar era pura supervivencia, un pulso diario con la naturaleza. Nos recuerdan que antes de los chalets, las carreteras y los hoteles, allí ya había vida, cultura, sueños y miedos.
Quizás sea el momento de escuchar esa llamada y devolverle al paraje el lugar que merece en nuestra memoria colectiva.
Porque honrar a los primeros pobladores es también honrarnos a nosotros mismos.
Décima.
Que el turismo se renueve,
no solo en sol y verano,
que se extienda de la mano
la cultura que nos mueve.
Si la memoria se atreve,
Cartagena es semillera,
y en la Manga verdadera
el visitante hallará
que el pasado volverá
vivo en Las Amoladeras.