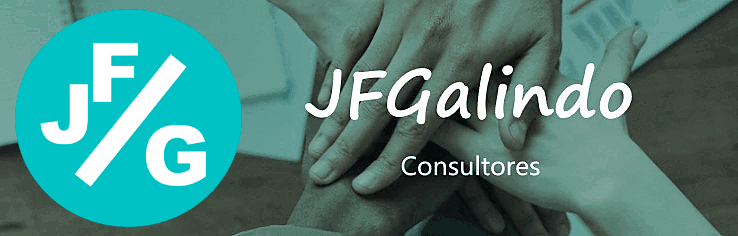Historia, esplendor y desidia de un palacete modernista en San Félix.
Una joya entre jardines.
En el corazón de la diputación de San Félix, dentro del municipio de Cartagena, se alza —aún con dignidad pese a sus heridas— la imponente silueta de Villa Calamari, también conocida como Palacete Versalles. Un edificio que nació del amor por la belleza, que floreció entre fuentes, mármoles y jardines, y que hoy agoniza, olvidado por las instituciones que deberían velar por él.
¿Por qué “Palacete Versalles”?
Este nombre no es oficial, sino un apodo afectuoso y simbólico que le dio el pueblo cartagenero, inspirado en la suntuosidad de sus jardines, su refinada arquitectura y la atmósfera de las fiestas y reuniones sociales que allí se celebraban.
Los jardines evocaban el estilo francés de Versalles, con fuentes, estanques, árboles exóticos y paseos simétricos. Su arquitectura ecléctica, obra de Víctor Beltrí, y el ambiente cultural que albergó, lo convirtieron en una suerte de “Versalles cartagenero”, idealizado como símbolo del refinamiento burgués y modernista.
Su historia es, como tantas otras en nuestra comarca, un compendio de talento, riqueza, estética y abandono. Pero también es un testimonio de lo que fuimos capaces de crear… y de lo que aún podemos rescatar.
Los orígenes: un jardín botánico para el deleite de los sentidos.
A finales del siglo XIX, el primer propietario de la finca fue Guillermo Ehlers y Meyer, empresario minero luxemburgués y apasionado de la botánica. No solo explotaba las riquezas del subsuelo cartagenero; también sembraba belleza en la superficie. Fue él quien diseñó los jardines originales, con arroyos artificiales, especies exóticas traídas de ultramar y rincones pensados para la contemplación.
TROVO.
Con fuentes, aromas y trinos,
creó un edén de azahares,
mezcla de limones y mares,
donde los sueños divinos
brotaban entre los pinares.
Camilo Calamari Rossi: del esplendor italiano al modernismo levantino.
A finales del siglo XIX, la finca fue adquirida por el empresario minero italiano Camilo Calamari Rossi, uno de los nombres clave del desarrollo económico de Cartagena. Casado con Javiera Bosh —hija del consignatario de la Compañía Trasatlántica Francisco Bosch Montaner—, Calamari fue presidente del Sindicato Minero, miembro de la Cámara de Comercio y cónsul de Italia en Cartagena.
Sus minas, como La Parreta, Lolita y Lucrecia, le reportaron gran fortuna, y fue también directivo de la Sociedad Franco-Española de Explosivos y Productos Químicos. Fue él quien encargó al arquitecto Víctor Beltrí la construcción del palacete hacia 1900, con un estilo ecléctico que aún hoy deja sin aliento.
DÉCIMA.
Calamari dio el encargo
al maestro del modernismo,
con trazado y catecismo
que le daban porte largo.
La villa, en su marco amargo,
fue Versalles del sureste,
con su cúpula celeste,
columnas jónicas puras,
vidrieras de mil figuras
y un jardín que era una fiesta.
El apellido Calamari, deformación fonética de Calamaro, acabó dando nombre a esta joya cartagenera.
De la elegancia a la decadencia: dueños y usos posteriores.
Tras Calamari, la villa pasó al industrial Pérez Milla, de quien poco se sabe, salvo que fue propietario intermedio antes de la posguerra.
Sería entonces cuando adquirió gran relevancia el nombre de Ángel Conesa Celdrán, empresario minero que restauró la villa con gusto y sensibilidad. Encargó al arquitecto Pedro Antonio San Martín Moro la creación de un templete mirador, reorganizó los jardines y albergó en su interior la famosa colección Celdrán, compuesta por obras de arte y cerámicas del siglo XIX.
QUINTILLA.
Conesa, de buen criterio,
le dio vida al palacete,
hizo brillar su esqueleto
con gusto y noble misterio,
con jardín, arte y respeto.
Tras su fallecimiento en 1992, los herederos vendieron la finca en 1997 a una promotora inmobiliaria local, que hoy la mantiene en estado de abandono.
Un Versalles en ruinas.
Desde entonces, el deterioro ha sido imparable. Incendios, expolio, vandalismo, desplomes parciales… La villa fue incluida en la Lista Roja del Patrimonio en 2014 y 2017. En 2012 fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC), pero ni el Ayuntamiento ni la Comunidad Autónoma han ejercido acciones eficaces para frenar su ruina.
DÉCIMA.
Hoy sus muros se deshacen,
sus jardines ya no cantan,
las mariposas no danzan
ni los mirlos se complace.
Lo que fue lujo, hoy desfase;
ya no hay ni fuente ni canto,
solo polvo, rastro y llanto,
y una verja que no cierra,
que abre paso a la quimera
de un patrimonio en quebranto.
Crónica de una época dorada.
Imaginemos, por un instante, lo que allí sucedía hace cien años…
Los caminos de San Félix se llenaban de carruajes. Las damas de la alta sociedad lucían vestidos vaporosos, los caballeros, sombrero de copa. En los jardines, bajo la sombra de los eucaliptos, se servían limonadas hechas con limones de la finca, pastelillos de cabello de ángel, higos, empanadillas cartageneras y almendras confitadas.
Las tertulias al aire libre se animaban con poesías, música de cuerdas y risas. Las fuentes murmuraban secretos y los faroles de gas hacían danzar la noche.
QUINTILLA.
Limonadas y dulzores,
charlas bajo los laureles,
músicas con bandolores
y modistas con encajes
entre risas y fulgores.
Hoy, si las instituciones lo quisieran, Villa Calamari podría ser el epicentro del modernismo cartagenero. Sede de encuentros, recreaciones históricas, visitas teatralizadas, ferias de época, cenas literarias o festivales de arte. Un pulmón cultural que atraerían visitantes de toda España.
Reflexión final: legislar para proteger lo que nos pertenece.
El abandono reiterado de bienes patrimoniales como Villa Calamari nos interpela como sociedad. No basta con declararlos BIC ni con colocar placas de bronce. La ley debe avanzar hacia la protección activa y la expropiación justificada en casos de deterioro manifiesto, cuando los propietarios incumplen su obligación de conservar.
Necesitamos una legislación que ponga por delante el interés cultural, histórico y social de la comunidad, y no solo el derecho a la propiedad privada. Porque cuando se pierde una joya como Villa Calamari, no solo se cae un edificio: se derrumba un pedazo de nuestra memoria colectiva.
Y la memoria, como los jardines, necesita ser regada, cuidada y protegida.
QUINTILLA.
¡Despierten los que gobiernan,
despierten los corazones!
Que no se mueran las flores
de nuestras villas eternas,
¡que no se apaguen pasiones!
Narración evocadora: el alma dormida de Villa Calamari.
La villa resplandecía en las noches estivales. Todo en ella hablaba de refinamiento: los manteles de hilo bordado, las bandejas de plata, los aromas de azahar y jazmín que flotaban desde los setos. Bajo los árboles, jóvenes poetas recitaban versos de Bécquer, mientras músicos traídos de Murcia y Alicante entonaban piezas de salón.
Las niñas corrían entre los parterres, los hombres fumaban tabaco negro bajo la pérgola, y las señoras sorbían limonada con pajitas de junco, entre abanicos y confidencias. Se hablaba de política, de arte, del nuevo teatro Apolo, de los últimos grabados llegados de París. Todo el esplendor de una ciudad que miraba al futuro con la elegancia del presente.
Y ahora soñemos…
¿Qué pasaría si todo esto volviera?
Si el jardín se rescatara, si el palacete recuperara sus columnas y sus salones, si una asociación cultural lo tomara como sede viva del modernismo.
Villa Calamari podría ser un lugar de encuentro obligado para los amantes de la historia, la estética y la recreación de época. Un espacio para encuentros modernistas, bailes de gala, exposiciones, recreaciones históricas y cenas temáticas. Vendrían desde Cartagena, Novelda, Badalona, Santander, Terrassa, Carcaixent, Alcoy, Valencia, Madrid, entre otras muchas ciudades… con trajes de época, carruajes antiguos, automóviles de época, y un entusiasmo que solo da el amor por lo bello.
Podríamos ver fiestas bajo faroles, conciertos de época, meriendas literarias y rutas teatralizadas por los jardines restaurados. Con mesas dispuestas con vajillas de loza antigua, con tartaletas de higo, vino de la tierra y limonadas de los mismos limoneros que aún resisten.
Porque Villa Calamari no es solo una casa en ruinas.
Es un escenario dormido, esperando que alguien vuelva a levantar el telón.