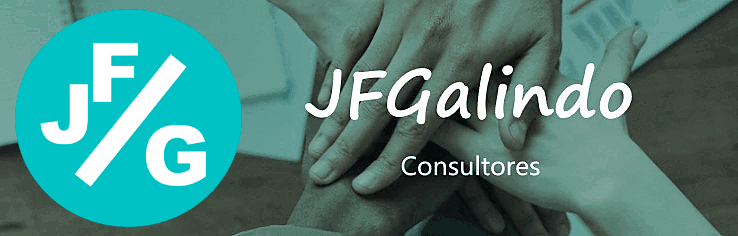Antecedentes del conflicto: Guerra de la Independencia en el sureste
En 1808 estalló la Guerra de la Independencia Española contra la ocupación napoleónica. Tras el levantamiento del 2 de mayo en Madrid, la noticia llegó pronto a Murcia y Cartagena, donde cundió la insurrección contra las autoridades afrancesadas. En Murcia, el anciano estadista José Moñino, conde de Floridablanca (antiguo ministro de Carlos III) presidió la junta local formada para organizar la resistencia al invasor. En Cartagena, la población se amotinó: el 24 de mayo de 1808 fue linchado el capitán general Francisco de Borja, sospechoso de simpatizar con Francia, y la ciudad se constituyó en una de las primeras Juntas Soberanas locales, sumándose al levantamiento contra Napoleón. Estas juntas reconocieron pronto a la Junta Suprema Central que coordinó el esfuerzo nacional contra los franceses.
Durante los primeros compases de la guerra, la región de sureste permaneció relativamente a salvo de la ocupación gracias a las victorias iniciales españolas. La derrota francesa en Bailén (julio de 1808) detuvo la invasión en Andalucía y dio un respiro al sureste. Sin embargo, a finales de 1808 Napoleón entró en España con su Grande Armée y cambió el curso de la contienda. En noviembre de 1808 los franceses recuperaron Madrid y en 1809 sus veteranos ejércitos aplastaron a las fuerzas españolas en enfrentamientos como Ocaña (19 de noviembre de 1809), abriendo de nuevo el camino al sur. Tras la batalla de Ocaña, Napoleón ordenó una gran ofensiva hacia Andalucía. A comienzos de 1810, su hermano José Bonaparte (José I), junto al mariscal Nicolas Jean-de-Dieu Soult, invadieron Andalucía prácticamente sin resistencia, ocupando rápidamente Córdoba, Sevilla, Granada y Jaén, y enviando destacamentos hacia el Levante. El objetivo francés era someter los últimos focos de resistencia en el sureste peninsular.
Movimientos franceses en el sureste español (1809–1810)
Tras la caída de Andalucía, las tropas imperiales avanzaron hacia la actual Región de Murcia. La prioridad francesa de asegurar el sur dio al sureste unos meses de relativa calma, pero a comienzos de 1810 los franceses volvieron su atención a Murcia. El general de división Horace François Sébastiani, al mando del IV Cuerpo francés, recibió la misión de aplastar la resistencia. En la primavera de 1810 reunió unos 8.000 soldados y emprendió una rápida incursión desde Granada por el camino de Baza y Lorcahistoriadelaciudaddelorca.blogspot.com. Las diezmadas fuerzas españolas en la zona, bajo el mando del general Manuel Freire, no podían presentar batalla campal: Freire se replegó hacia Alicante y envió una de sus divisiones a reforzar la guarnición de Cartagenahistoriadelaciudaddelorca.blogspot.com.
Los franceses avanzaron sin oposición. El 22 de abril de 1810 ocuparon la ciudad de Lorca, y al día siguiente entraron en Murcia capital sin resistencia, pues las autoridades y vecinos principales habían evacuado la ciudad la vísperahistoriadelaciudaddelorca.blogspot.com. Era la primera vez que tropas napoleónicas pisaban la ciudad de Murcia, y aunque Sébastiani proclamó que respetaría personas y propiedades, en la práctica sus soldados saquearon la plaza incumpliendo tales promesashistoriadelaciudaddelorca.blogspot.com. Tanto Murcia como Lorca “sucumbieron y fueron saqueadas” por las fuerzas de Sébastiani, que sembraron el caos y la miseria en la región. El dominio francés se extendía así por el interior de la actual Región de Murcia, dejando solamente la base fortificada de Cartagena fuera de su control. Tras tomar Murcia, Sébastiani dirigió sus miras hacia Cartagena, el principal bastión costero del sureste.
Cartagena: base naval estratégica y fortaleza inexpugnable
Cartagena era en 1808 una de las plazas fuertes más importantes de España y del Mediterráneo. Durante el siglo XVIII se había reforzado como capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo, con un enorme arsenal naval y fortificaciones modernas. Al inicio de la guerra, se había completado el sistema defensivo de la plaza, convirtiéndola en un centro militar de primer orden con casi 15.000 efectivos disponibles y abundante artillería. La ciudad contaba con cuatro regimientos de infantería de línea, un batallón de infantería de marina y otro de artillería, sumando unos 8.000 soldados regulares, apoyados por más de 1.000 cañones distribuidos entre el Parque de Artillería, las murallas, castillos y baterías costeras, además de unas 30.000 armas ligeras almacenadas en el arsenal. Estas defensas incluían varias fortificaciones dominando los accesos: los fuertes de La Atalaya, Galeras, Moros y San Julián, entre otros, protegían la ciudad y el puerto desde las alturas circundantes.
Gracias a su potente infraestructura militar, Cartagena se convirtió en la plaza clave para el aprovisionamiento aliado en Levante durante la contienda. Desde su puerto se enviaron víveres, armamento, municiones y pertrechos a otras zonas resistentes, suministrando a juntas y guarniciones de ciudades como Valencia, Tarragona, Barcelona, Cádiz, Málaga o Mahón. En estrecha colaboración con la vecina Junta de Murcia (presidida por Floridablanca hasta su fallecimiento en 1808), Cartagena sirvió de refugio para tropas dispersas y jefes patriotas que debieron evacuar otras regiones; por ejemplo, allí hallaron asilo generales españoles de la talla de Villava, Freire, Palafox o el marino Escaño, tras retirarse de plazas caídas en manos francesas. Asimismo, potencias aliadas como Gran Bretaña apoyaron la defensa cartagenera: buques de la Royal Navy proveían suministros, y los británicos asistieron en la equipación de la Armada española atrincherada en Cartagena, mejorando su artillería y armamento. Todo ello dio a la ciudad un enorme valor estratégico; de hecho, su resistencia amenazaba el flanco oriental francés y garantizaba a los aliados un puerto seguro en el Mediterráneo. Conquistar Cartagena se volvió un objetivo tentador para el invasor, pero su fortaleza presagiaba una dura empresa.
Preparativos defensivos y respuesta de la población local
Cuando las tropas francesas se aproximaron en 1810, Cartagena se aprestó a la defensa total. Autoridades militares y civiles, junto con el pueblo, tomaron medidas extraordinarias ante la inminencia de un asedio. Siguiendo una táctica de “tierra quemada”, los cartageneros eliminaron cualquier cobertura exterior que pudiera ser útil al enemigo: talaron la arboleda de la Alameda de San Antón y derribaron los arrabales situados extramuros (barrios de Quitapellejos, San Antonio Abad y Santa Lucía) para dejar un campo raso de tiro alrededor de las muralla. Las reservas de víveres y municiones se aseguraron dentro de la ciudad, mientras las piezas de artillería se distribuían estratégicamente en baluartes y baterías costeras. La moral de la guarnición y los vecinos era alta a pesar del peligro. Prueba de ello es la coplilla burlona que comenzó a circular entre los defensores, confiando en que el orgulloso general francés fracasaría ante sus muros:
“El gallo de Sebastiani
no pisará el Corralón,
que en estas fuertes murallas
se romperá el espolón.”
Este popular tonadilla —que comparaba a Sébastiani con un gallo arrogante al que se le quebraría la espuela contra las murallas cartageneras— refleja el ánimo combativo de la población. Lejos de amedrentarse por las noticias de saqueos en Murcia, los cartageneros estaban decididos a convertir su ciudad en un “corral” inaccesible para el invasor. Incluso se recordó el trágico destino de otras plazas españolas asediadas (como Zaragoza o Gerona, cuyos heroicos cercos acabaron en baños de sangre) para redoblar la determinación de resistir a toda costa.
Las autoridades militares locales, bajo la coordinación de la Junta de Defensa, pusieron en alerta a todas las unidades. Los soldados ocuparon sus puestos en bastiones y baluartes, y los artilleros prepararon baterías en puntos clave. Especial atención se dio al Castillo de la Atalaya, fortín sobre un cerro al poniente que dominaba la llanura del Almarjal (al norte de la ciudad), por donde se esperaba que el enemigo pudiera emplazar su artillería. También las baterías costeras y los fuertes de Galeras y San Julián (defendiendo la entrada del puerto) fueron reforzados para impedir un ataque combinado por mar. En suma, Cartagena se convirtió en un baluarte prácticamente inexpugnable, lista para soportar el embate francés.
El intento de conquista francés tras la caída de Murcia (1810)
Tras su ocupación de Murcia en abril de 1810, el general Sébastiani se dirigió hacia Cartagena con la intención de someter la plaza. A finales de abril, las avanzadas francesas llegaron hasta las proximidades de la ciudad. Todo indicaba que se preparaba un asedio formal: los imperiales exploraron las posiciones alrededor de Cartagena e incluso planearon un asalto desde la zona de Totana. Sin embargo, una combinación de factores disuadió a Sébastiani de lanzar un ataque inmediato. Por un lado, las formidables defensas cartageneras imponían respeto: sin artillería de asedio pesada ni apoyo naval (la flota británica podía amenazar desde el mar), un asalto frontal prometía ser suicida. Por otro lado, existía el temor a las epidemias: la región había sufrido brotes de fiebre amarilla y otras enfermedades (en Cartagena misma hubo una terrible epidemia en 1804), y los franceses temían que acampar demasiado tiempo en el malario campo del Almarjal pudiera diezmar sus filas. De hecho, las fuentes señalan que en 1810-1811 las incursiones francesas en la actual Región de Murcia fueron breves escaramuzas, aplazándose el ataque a Cartagena por miedo al contagio.
Por estas razones, el supuesto asedio de 1810 quedó en poco más que una demostración de fuerza. Sébastiani hizo intimidantes maniobras frente a Cartagena, quizás esperando que la sola presencia de sus 8.000 soldados indujera a la plaza a rendirse sin luchar. Pero los defensores no mostraron intención alguna de capitular. Al contrario, se mantuvieron firmes tras sus baluartes, dispuestos a rechazar cualquier ataque. Tras unos días de tanteos, los franceses finalmente se retiraron, dejando a Cartagena “sin pisar el corral”. La ciudad había resistido el envite inicial de Napoleón gracias a sus fortalezas y al apoyo británico en su armamento. Este fracaso francés supuso un gran alivio para el sureste español: Cartagena permanecía libre, erigiéndose en un seguro bastión para la causa patriota mientras los invasores dominaban casi toda Andalucía y La Mancha.
Aunque las tropas de Sébastiani evacuaron la actual Región de Murcia poco después (probablemente ante necesidades en otros frentes), la región continuó padeciendo incursiones esporádicas. Durante 1811, desde sus bases en Granada, los franceses mantuvieron amenaza latente sobre Cartagena, e incluso bosquejaron nuevos planes de ataque. Pero ninguno de esos proyectos llegó a ejecutarse ese año, en parte por las persistentes enfermedades en el sureste y en parte porque la guerra en otras zonas reclamó la atención francesa. Cartagena, entretanto, seguía reforzándose y enviando recursos a las zonas de España que aún luchaban.
Nuevas amenazas y el asalto frustrado de 1812
En 1812, el curso de la guerra empezó a cambiar. A comienzos de ese año Napoleón extrajo tropas veteranas de España para su campaña en Rusia, y el ejército anglo-portugués de Wellington pasó a la ofensiva en la península. Sin embargo, antes de ceder terreno, los mariscales franceses intentaron un último golpe en el Levante. El mariscal Soult, gobernador de Andalucía, concibió un plan serio para ocupar Cartagena aprovechando que aún controlaba Granada y buena parte del sur. En enero de 1812 ordenó concentrar efectivos en el Campo de Cartagena, preparando un asalto coordinado contra la plaza. Esta vez los franceses parecían dispuestos a acometer el asedio en forma que habían evitado dos años antes.
La mañana del 23 de mayo de 1812, Cartagena despertó cercada por tropas imperiales. Un contingente mandado por el general Pierre Soult (hermano del mariscal) desplegó baterías móviles en la llanura de El Almarjal, al norte de la ciudad. Los franceses habían traído algunas piezas de artillería ligera y comenzaron a establecer posiciones de bombardeo contra las murallas. No obstante, los ingenieros franceses pronto advirtieron a Soult de las dificultades técnicas de la empresa: asaltar las fortificaciones de Cartagena, modernizadas en tiempos de Carlos III, sería casi imposible sin un largo sitio que incluyera la toma previa del fuerte de La Atalaya. El castillo de La Atalaya dominaba el campo exterior; cualquier atacante debía neutralizarlo primero, lo cual podía tomar meses. Asimismo, existían dificultades logísticas para un bloqueo naval, pues la Royal Navy patrullaba la costa. A pesar de estos informes poco alentadores, las tropas francesas iniciaron el ataque con determinación, quizá esperando que un golpe rápido desalojara a los defensores de las alturas.
El Castillo de la Atalaya de Cartagena, fortín del siglo XVIII situado sobre un cerro al oeste de la ciudad. Sus cañones jugaron un papel crucial al batir las baterías francesas durante el intento de asedio de 1812.
Sin perder tiempo, los españoles reaccionaron. En el Fuerte de la Atalaya todo estaba listo: la guarnición, de unos 200 hombres con varias piezas de artillería, aguardó a que los franceses colocaran sus baterías al alcance. Cuando a media mañana los invasores comenzaron a emplazar cañones en El Almarjal, la Atalaya abrió fuego. Los artilleros cartageneros, con certera puntería, bombardearon las baterías enemigas antes de que estas pudieran siquiera completar su despliegue. Bajo una lluvia de metralla precisa, los franceses vieron sus cañones desmontados y sufrieron numerosas bajas. El tiroteo se extendió a otras posiciones: desde las murallas y castillos vecinos los defensores también dispararon contra las columnas francesas. Tras un combate breve pero intenso, quedó claro que el asalto había fracasado. Incapaz de silenciar la artillería española ni de abrir brecha alguna, Soult ordenó la retirada. Las tropas imperiales se replegaron precipitadamente, levantando el campo ese mismo día. La victoria española fue total: Cartagena se había mantenido invicta una vez más.

Despechados por el revés, los franceses desviaron su furia hacia Murcia. Dos días después del frustrado asedio (el 25 de mayo de 1812), un destacamento al mando del propio mariscal Soult, integrado por 200 a 300 jinetes, hizo una incursión relámpago en la ciudad de Murcia. La reducida guarnición murciana (el regimiento de caballería de Guadalajara) huyó ante la llegada del enemigo, y los franceses volvieron a saquear Murcia y a exigir un enorme rescate de un millón de reales a sus habitantes. En esta acción perdió la vida el general español José Martín de la Carrera, que intentó contraatacar a la caballería imperial con un puñado de soldados, pero fue rodeado y muerto en las calles murcianas, sacrificándose “por la patria” en el combate de la calle San Nicolás. La brutal razzia de Soult en Murcia sería uno de los últimos actos de la guerra en el sureste: pocas semanas después, tras la gran victoria aliada en Arapiles (julio de 1812), los franceses se vieron forzados a evacuar definitivamente Andalucía. Soult abandonó Sevilla en el verano de 1812 para reunirse con otras fuerzas napoleónicas en Valencia, dejando libre la actual Región de Murcia. Cartagena, nunca ocupada, quedó entonces completamente fuera de peligro.
Consecuencias y relevancia de la resistencia cartagenera
La resistencia de Cartagena durante la invasión napoleónica tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la guerra en España. En primer lugar, impidió que los franceses se adueñaran de una base naval y logísticamente vital. El ejército napoleónico jamás logró traspasar sus murallas, con lo cual Cartagena permaneció como enclave aliado en territorio ocupado, análoga en el Mediterráneo al papel que Cádiz jugó en el Atlántico. Desde su puerto, la ciudad siguió abasteciendo a los ejércitos españoles y británicos en el Levante, proporcionando armamento y suministros a las zonas que continuaban la lucha. Esta capacidad de aprovisionamiento fue crucial especialmente tras 1810, cuando muchas provincias estaban en manos francesas y las costas libres de Levante se convirtieron en la línea de vida para la España insurgente.
Además, la victoria defensiva de Cartagena contribuyó a mantener alta la moral de la resistencia. En contraste con otros sitios trágicos (Gerona, Zaragoza) que terminaron en rendición, Cartagena demostró que una plaza bien preparada podía vencer a Napoleón en la práctica. La propia población cartagenera se enorgulleció de haber “vencido a Napoleón” en sus muros, erigiendo este episodio en parte de la memoria histórica local. La ciudad sufrió privaciones (escasez por el bloqueo comercial, levas de hombres, e incluso epidemias, aunque la de fiebre amarilla de 1810 no se propagó tanto como la de 1804), pero pese a todo nunca abrió sus puertas al enemigo.
Cartagena también se convirtió en prisión para muchos franceses capturados en otros campos de batalla. Gracias a que la plaza se mantuvo en manos españolas, allí fueron confinados numerosos prisioneros galos. Entre ellos destacaron los generales François X. de Franceschi-Delonne y Charles de Vonderweidt, capturados por los aliados, quienes murieron bajo custodia en Cartagena a causa de los malos tratos y las pésimas condiciones sanitarias durante su cautiverio. Esto ilustra la ferocidad con que se vivió la contienda: los cartageneros no olvidaban las atrocidades francesas en Murcia y mostraron escasa piedad con los invasores caídos en sus manos.
En el contexto general de la guerra, la defensa de Cartagena en 1810-1812 contribuyó a desgastar los recursos franceses y a ganar tiempo hasta que la iniciativa estratégica pasó a los aliados. Para Napoleón, la imposibilidad de someter Cartagena significó dejar un bastión enemigo en su retaguardia oriental, lo que dificultó la pacificación completa de España. Cuando finalmente los franceses fueron derrotados y expulsados en 1813-1814, Cartagena emergió intacta. De hecho, la ciudad pudo celebrar con entusiasmo la proclamación de la Constitución de Cádiz de 1812 (apodada La Pepa), que llegó a sus manos mientras los franceses aún dominaban otras zonas de España. Este contraste simboliza la importancia de Cartagena: fue un territorio libre donde pervivieron las instituciones españolas (la Marina, la Junta Provincial) durante toda la guerra, sirviendo de faro de legalidad y esperanza.
En resumen, Cartagena resistió con éxito la invasión napoleónica gracias a sus sólidas fortificaciones, a la coordinación de militares y civiles en la defensa y al apoyo de las fuerzas aliadas. Ni el general Sébastiani en 1810 ni el mariscal Soult en 1812 consiguieron someter esta estratégica ciudad portuaria. Sus fuertes murallas y baterías detuvieron en seco a las águilas imperiales. La consecuencia directa fue que el sureste español mantuvo un enclave inexpugnable que sostuvo la lucha patriótica hasta el final de la guerra. La defensa de Cartagena, al igual que la de Cádiz, demostró que la voluntad popular y la preparación militar podían frustrar los designios de Napoleón, influyendo en el desenlace favorable de la contienda para España. Tras la guerra, Cartagena sería reconocida por su heroica resistencia, pasando página a aquellos años difíciles con el orgullo de no haber capitulado jamás ante el invasor francés.

Deja tu reseña
Puntuación
Reseña
Sin título
Muy bien redactado y de fácil lectura.