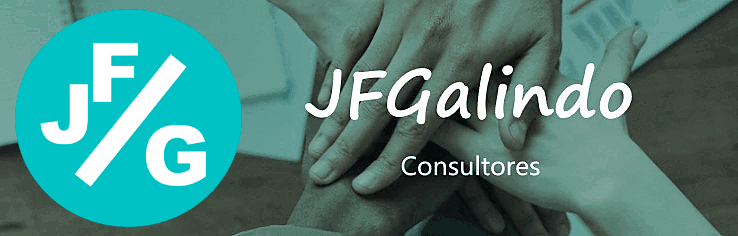Imaginen el monte de San Julián coronado por un cartel gigantesco. Letras blancas, visibles desde la autovía, desde el puerto, desde cualquier embarcación que entre en la bahía. LA GRAN CARTAGENA. Un gesto de afirmación, casi de desafío. Una ciudad que decide escribirse a sí misma en la roca para que nadie dude de su ambición.
Pero el cartel no está intacto. El viento y la sal lo han ido castigando. El metal aparece oxidado en los bordes, algunas letras muestran grietas, una de ellas incluso se ha desprendido parcialmente y cuelga torcida sobre la ladera. Desde lejos impresiona. De cerca revela abandono. La imagen es poderosa no por lo que promete, sino por lo que delata.
Desde abajo, la foto seguiría circulando en redes. La postal funcionaría. La ciudad elevada a eslogan permanente. Sin embargo, al bajar la vista del cartel y recorrer las calles, el contraste comenzaría a incomodar. Porque hay dos ciudades superpuestas. Una se proyecta con campañas institucionales y una narrativa de capitalidad que apela al orgullo y al destino. La otra aparece en los boletines regionales cuando algo vuelve a retrasarse, cuando una infraestructura estratégica se atasca, cuando un solar vacío recuerda una promesa incumplida. Entre ambas no hay una diferencia de matiz, sino de coherencia. La primera habla en futuro. La segunda vive en el gerundio eterno de lo que está pendiente.
El Ayuntamiento insiste en la idea de una Gran Cartagena. Una ciudad llamada a liderar, a atraer inversión, a consolidar su peso turístico y cultural. El problema no es el propósito, sino el contraste. Porque mientras se difunde la imagen de potencia emergente, los titulares regionales dibujan un mapa menos complaciente. La Ciudad de la Justicia continúa atrapada en trámites y exigencias técnicas que se encadenan sin fecha definitiva. Desde instancias estatales se señala la necesidad de aclarar accesos y condiciones de la parcela. Desde la política local se habla de retrasos acumulados y falta de impulso. El ciudadano solo percibe una conclusión sencilla. El proyecto no avanza al ritmo que corresponde a una ciudad de más de doscientos mil habitantes.
Algo parecido ocurre con el cuartel de la Guardia Civil. El antiguo edificio fue demolido con la promesa de una nueva infraestructura moderna y adecuada. A día de hoy, los medios regionales han recogido que no existe previsión concreta ni calendario firme para su ejecución. Las declaraciones cruzadas entre administraciones no construyen paredes ni generan seguridad jurídica. Solo dejan un vacío físico y simbólico en pleno casco urbano. La ciudad que se presenta como estratégica para la defensa y la industria naval convive con la ausencia de una instalación básica del Estado.
En paralelo, persiste la sensación de desequilibrio en la distribución autonómica de inversiones. La Comunidad Autónoma anuncia partidas, enumera actuaciones y cuantifica mejoras. Sin embargo, el debate no se reduce a la existencia de cifras, sino a su proporcionalidad y a su impacto estructural. Cartagena es la segunda ciudad de la Región por población y peso económico. La percepción extendida es que ese peso no se traduce en infraestructuras transformadoras con la misma intensidad que en el municipio que concentra históricamente el poder político regional. No es solo una comparación emocional. Es una lectura que nace al observar calendarios, inauguraciones y prioridades.
Los medios también han señalado otras grietas. La regeneración de Portmán vuelve a encallar entre decisiones técnicas y discrepancias institucionales. Zonas industriales degradadas como El Hondón o antiguos suelos fabriles siguen pendientes de una solución integral. Plataformas vecinales denuncian contaminación y falta de transparencia. Incluso en el ámbito turístico, se subraya la paradoja de una ciudad que presume de atractivo internacional mientras encadena años sin grandes aperturas hoteleras urbanas. Son noticias que no construyen un relato épico, pero sí describen una realidad administrativa y económica.
Ante este escenario, el gobierno local opta por reforzar el discurso identitario. Es comprensible desde la lógica política. Reconocer bloqueos implica señalar responsables y abrir frentes con otras administraciones. Mantener la narrativa permite trasladar la conversación hacia el potencial y no hacia el déficit. El riesgo es evidente. Cuando el relato institucional se distancia demasiado de la experiencia cotidiana, se erosiona la confianza. El ciudadano no necesita informes técnicos para percibir que determinados proyectos no llegan. Lo observa en los solares vacíos, en los edificios dispersos, en las promesas que cambian de fecha.
Cartagena no carece de activos. Puerto, industria, patrimonio, litoral, universidad. Tiene masa crítica y capacidad. Precisamente por eso el contraste resulta más incómodo. Porque la cuestión no es si puede ser grande, sino por qué determinadas infraestructuras básicas siguen pendientes mientras el discurso oficial habla de liderazgo regional. Porque la grandeza no se proclama, se ejecuta.
Y quizá el problema no sea que el cartel esté ahí arriba. El problema es que empieza a oxidarse. Porque cuando las letras se deterioran más rápido que los proyectos se construyen, el símbolo deja de inspirar y comienza a retratar.