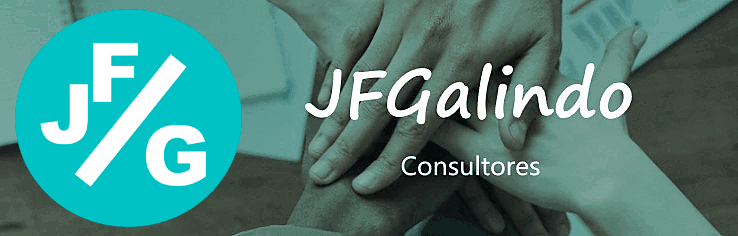El Boletín Oficial del Estado ha puesto negro sobre blanco una decisión que llevaba tiempo sobrevolando el horizonte del Mar Menor: 61 puntos de fondeo distribuidos en tres campos de boyas en las inmediaciones de La Perdiguera y El Barón, en término municipal de San Javier. Cinco años de concesión inicial, prorrogables, para ordenar lo que durante décadas ha funcionado a golpe de ancla y costumbre.
La medida parte de una premisa difícilmente discutible: el entorno es frágil. Las praderas submarinas no entienden de tradiciones ni de veranos interminables. Cada temporada alta, decenas —a veces cientos— de embarcaciones buscan refugio en estos enclaves emblemáticos. El gesto aparentemente inocuo de dejar caer el ancla puede convertirse, repetido una y otra vez, en una cicatriz sobre el lecho marino. Frente a esa imagen, la boya aparece como símbolo de una náutica más controlada, más técnica, más consciente del territorio que ocupa.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha concedido a la Dirección General del Mar Menor la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para instalar estos sistemas de amarre que, en teoría, evitarán el contacto directo con el fondo. La palabra clave es “regular”. Regular el fondeo, ordenar el espacio, introducir criterio donde hasta ahora ha primado la inercia. Sobre el papel, la fórmula parece sensata: proteger sin prohibir, organizar sin expulsar.
Pero el mar no es solo un ecosistema; es también una cultura. Y ahí comienza el murmullo. Entre propietarios de embarcaciones y usuarios habituales de la zona se percibe una mezcla de cautela y escepticismo. ¿Serán suficientes 61 puntos cuando agosto apriete? ¿Habrá un sistema claro de gestión o se impondrá la improvisación? ¿Tendrá coste para el navegante? ¿Será realmente seguro el amarre en días de viento traicionero?
No es un rechazo frontal, sino una desconfianza aprendida. El Mar Menor arrastra años de decisiones tardías, promesas incumplidas y soluciones parciales. Muchos comparten el objetivo de proteger el entorno, pero temen que el paso siguiente sea una restricción creciente que termine por convertir enclaves históricos de fondeo en espacios vedados o excesivamente reglamentados. La línea que separa la regulación de la limitación es fina cuando se vive desde la cubierta de una embarcación.
La experiencia en otros puntos del Mediterráneo ofrece lecciones en ambos sentidos. Allí donde los campos de boyas se han planificado con criterio técnico, mantenimiento constante y diálogo con el sector náutico, el resultado ha sido razonablemente positivo. Donde la instalación se dejó a medias o la gestión fue deficiente, surgieron nuevos problemas: saturación, conflictos, estructuras deterioradas. La boya, por sí sola, no es garantía de nada; lo determinante es lo que hay detrás.
En el Mar Menor, cada actuación se analiza bajo una lupa emocional además de ambiental. El equilibrio entre conservación y actividad económica —y recreativa— no es un debate abstracto, sino cotidiano. La laguna necesita protección, eso parece fuera de discusión. La pregunta es cómo hacerlo sin romper el vínculo histórico entre sus aguas y quienes las navegan.
La decisión ya está tomada y publicada. Ahora comienza la fase verdaderamente decisiva: la ejecución. Cuando las boyas estén caladas y las primeras embarcaciones amarren en ellas, empezará el examen real. Será entonces cuando se compruebe si el sistema protege las praderas submarinas sin asfixiar la actividad náutica, si aporta orden sin generar fricción.
En el Mar Menor, el papel ha sido demasiadas veces un territorio cómodo. El agua, en cambio, no admite discursos. Solo resultados.