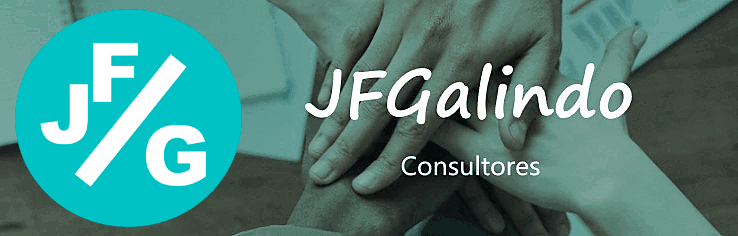Hay gestos que repetimos casi sin pensar, como si siempre hubieran estado ahí. Comer doce uvas al filo de la medianoche es uno de ellos. Cada 31 de diciembre, cuando el reloj marca el final de un año y el comienzo de otro, España se detiene durante unos segundos para masticar deprisa, reírse de los atragantamientos y formular deseos que casi nunca se dicen en voz alta. Parece una costumbre ancestral, heredada de siglos remotos, pero la verdad es mucho más cercana, más urbana y, en cierto modo, más humana.
La tradición de las doce uvas no nace en la antigüedad ni en rituales paganos. Surge en la España de finales del siglo XIX, en un país que empieza a mirar el tiempo de otra manera. El cambio de año, que hasta entonces se vivía sobre todo en espacios privados y con celebraciones muy distintas según la clase social, comienza a adquirir un carácter público. La medianoche deja de ser solo una hora más y se convierte en un instante simbólico, casi solemne, que merece ser compartido.
En ese contexto, Madrid juega un papel decisivo. La ciudad empieza a reunirse en torno a un reloj concreto, el de la Puerta del Sol, que poco a poco se transforma en el gran marcador del tiempo nacional. No es un templo ni un palacio, sino un espacio cotidiano, abierto, accesible. Allí se concentran curiosos, vecinos y celebrantes para despedir el año juntos, algo que en su momento tuvo incluso un punto de burla y desafío frente a las costumbres más formales de la élite.
Las uvas entran en escena como un gesto sencillo, casi doméstico. Comer uvas al llegar el año nuevo era una moda importada de ambientes acomodados, asociada al brindis y a la abundancia. Pero esa moda baja a la calle, se populariza y se transforma. La prensa de finales del siglo XIX ya recoge referencias a personas que toman uvas con la llegada del nuevo año, atribuyéndoles un carácter “bienhechor”, una especie de augurio amable para lo que está por venir. No hay todavía una norma fija, ni una coreografía exacta, pero la idea empieza a cuajar.
El número doce se impone de manera natural. Doce meses, doce campanadas, doce oportunidades. El rito gana fuerza cuando se sincroniza con el sonido del reloj: una uva por cada campanada, un deseo por cada mes. El tiempo, que normalmente se nos escapa, se vuelve comestible, medible, casi controlable durante esos segundos frenéticos.
A comienzos del siglo XX, la tradición se consolida definitivamente. El año 1909 suele citarse como el momento en que las uvas de la suerte se popularizan de forma masiva, impulsadas también por intereses comerciales ligados a excedentes de cosecha. Pero reducir el éxito de la costumbre a una simple estrategia de venta sería quedarse corto. Las uvas triunfan porque encajan a la perfección con lo que la gente necesita: un gesto fácil, compartido y cargado de simbolismo para empezar de nuevo.
Lo que se celebra realmente cuando suenan las campanadas no es la uva en sí. Se celebra el paso del tiempo convertido en rito colectivo. Se celebra que, durante unos segundos, un país entero hace exactamente lo mismo, esté donde esté. Se celebra la posibilidad de cerrar una etapa y abrir otra sin grandes discursos, solo con un plato, un reloj y un poco de paciencia —o de falta de ella— para masticar.
Por eso la tradición ha sobrevivido a guerras, crisis, cambios sociales y tecnologías. Ha pasado de la plaza al salón, del salón a la televisión y de la televisión al móvil, pero sigue intacta en su esencia. Cada Nochevieja, las doce uvas nos recuerdan que el tiempo no se puede detener, pero sí se puede compartir. Y que empezar el año juntos, aunque sea a base de bocados apresurados, sigue siendo una de las formas más sencillas y poderosas de decir que seguimos aquí y que, una vez más, lo intentamos.