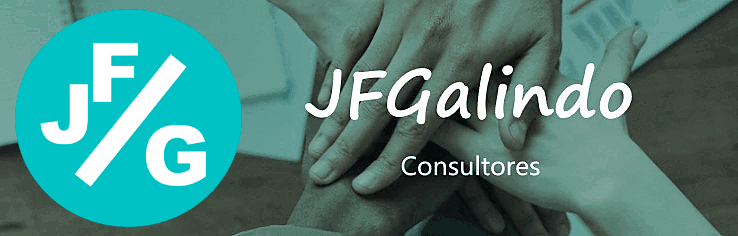Antes de que la Navidad tuviera nombre, antes de los villancicos y las luces, existía una noche especial en la que el mundo parecía contener la respiración. En la antigua Cartagonova, cuando el invierno apretaba y los días eran breves como un suspiro, los habitantes esperaban el regreso del sol con una mezcla de respeto, alegría y esperanza.
Lucius tenía nueve años y vivía cerca del foro, en una casa de piedra clara donde el sonido del mar llegaba amortiguado al amanecer. Aquella tarde de invierno, su madre le puso una túnica limpia y le peinó con cuidado. No hacía falta preguntar: todos sabían que no era un día cualquiera. El solsticio había llegado, y con él la fiesta del renacer de la luz.
Las calles estaban distintas. Las sombras se alargaban entre columnas y pórticos, y las antorchas encendidas daban a la ciudad un brillo dorado. Los adoquines devolvían el eco de las sandalias, y desde las tabernae salía el olor del pan recién hecho, del vino caliente y de las especias. Lucius caminaba de la mano de su padre, observándolo todo con una atención reverente, como si la ciudad se hubiera transformado solo para él.
Los templos lucían ramas verdes y guirnaldas sencillas. Los comerciantes habían cerrado antes de lo habitual y, por una vez, no había prisas. Incluso quienes cargaban con los trabajos más duros sonreían con una libertad poco común. Esa noche, todos eran iguales ante la promesa de un nuevo comienzo.
Cuando cayó la oscuridad, varias familias se reunieron alrededor de una pequeña hoguera. Las llamas danzaban mientras los mayores contaban historias antiguas: dioses solares, ciclos eternos, la victoria de la luz sobre la noche. Lucius escuchaba en silencio, sintiendo que aquellas palabras eran importantes, aunque todavía no comprendiera del todo por qué.
No hubo regalos ni grandes ceremonias. Solo miradas compartidas, risas suaves y el calor del fuego en las manos. Y, sobre todo, la espera. Porque lo esencial llegaría al amanecer.
Cuando el primer rayo de sol asomó por el puerto y se deslizó entre los tejados, nadie habló. El frío seguía ahí, pero algo había cambiado. Lucius cerró los ojos un instante y dejó que la luz le tocara el rostro. Sintió, sin saber explicarlo, que ese momento era una promesa: después de la oscuridad, siempre vuelve la claridad.
Siglos más tarde, la ciudad sería otra y la fiesta tendría otro nombre. Pero cada vez que el invierno reúne a las personas en torno a la luz y al calor compartido, Cartagena recuerda, sin saberlo, a aquel niño romano que celebró el regreso del sol.
Porque antes de la Navidad, ya existía la esperanza. Y esa, como la luz, nunca desaparece.